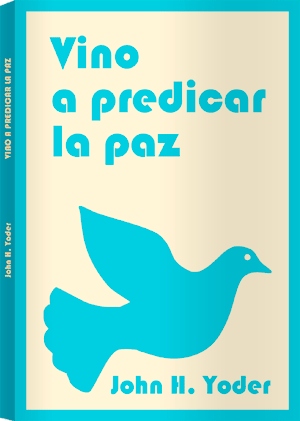|
||||
Vino a predicar la paz He Came Preaching Peace Copyright © 1985 Herald Press (Scottdale, EEUU) Traducción: Dionisio Byler, 2006 Reproducido aquí con permiso de Herald Press, que conserva todos los derechos.
Este es el único de los Cantos del Siervo que sea autobiográfico y personal. Isaías 42 habla del Siervo en tercera persona, donde Dios dice:
El capítulo 53 también está en tercera persona, aunque aquí el que habla es quien observa el cuadro: ¿Quién ha creído lo que oímos? En el capítulo 50 habla el Siervo en primera persona, con el texto más parecido a lo que tenemos aquí, pero no es posible divisar en ello ningún evento específico, ningún drama en particular: El Señor me ha dado Sólo aquí en el capítulo 49, el Siervo habla de sí mismo, su crecimiento, sus pensamientos, su desesperación y su esperanza. Habla a la vez al mundo. Este es el único canto que no está dirigido a los israelitas. En este sentido, constituye una cumbre misionera dentro de la Biblia Hebrea. Lo más sencillo es imaginar que el Siervo haya sido una persona en particular —quizá un joven de la familia real en el exilio, que se veía a sí mismo o que los profetas veían, como alguien preparado para una función específica: El Señor me llamó antes de que naciera, Este hombre confió en la promesa del profeta, de que Israel sería restaurada. A la par con esa esperanza, confió que él mismo sería necesario. Como el quiosquero en la novela de Horatio Alger, como Abraham Lincoln y Richard Nixon, esperaba a la sombra a que llegara su día. Pero ese día nunca llegaba; nunca legó. Nunca fue sacado de lo oculto de la aljaba para tensar la cuerda del arco. Una flecha afilada que se conserva oculta en la aljaba es como si no existiese. Israel no fue restaurada y no lo necesitaron a él para encabezar la procesión. Lo más sencillo, entonces, es pensar que el siervo sea un individuo; pero para nuestros fines tampoco importaría que el significado, como opinan algunos eruditos, tuviera que ver más bien con un grupo o incluso con la totalidad del pueblo de Israel. La respuesta normal ante la derrota es la resignación. El versículo 4 no sugiere una confianza cándida sino la falta de disposición a enfrentarse a lo que supone haber fracasado: Todo el tiempo mi causa descansaba en el Señor, Lo que se alega es que a pesar del fracaso, uno estaba en lo cierto. Confío en que Dios me sostiene aunque los hechos no. Abandonar una causa y a la vez alegar una victoria moral como si el propio fracaso fuera en sí mismo una demostración de la integridad de uno, es una postura donde se niega a reconocer que el fracaso es en efecto un fracaso. Esto nos lleva al centro de la profecía. El siervo había sido llamado a restaurar a Israel y en eso había fracasado. Ahora Dios vuelve a hablar: Ahora el Señor ha hablado, ¿Y qué dirá el Señor? ¿Dirá: «Si a la primera no lo consigues, inténtalo otra vez»? ¿Dirá: «A la tercera, la vencida»? ¿Dirá: «Sabemos lo que hemos hecho mal. Esta vez sabremos cómo conseguirlo»? Eso no es en absoluto lo que dice el Señor: No basta con que seas mi siervo Esta es, entonces, una palabra profética nueva. Lo que no conseguiste hacer antes, era de todas maneras una empresa demasiado insignificante. Tú creías que el alcance de tu llamamiento se limitaba a restaurar a las tribus de Jacob y hacer regresar a los descendientes de Israel (las traducciones más antiguas ponen aquí: el remanente, las sobras, los escombros). Lo que a tu parecer representaba al menos un intento honorable, que te autorizaba a sentirte consolado con una reivindicación posterior por parte de Dios, como una medalla al esfuerzo fallido —resulta que de todas maneras aquello había sido una tarea demasiado limitada, una esperanza demasiado estrecha. Haré de ti una luz a las naciones, para que mi salvación alcance hasta los últimos extremos de la tierra. Lo que no conseguiste, era de todas formas una tarea demasiado pequeña. Yo pretendo salvar al mundo entero. Y ahora, entonces, el siervo aparece en medio de su fracaso, como fracasado que es se planta ahí en su derrota, y proclama esta misma promesa a todas las naciones: a los mismos reyes y príncipes que (según el versículo 7) lo desprecian y aborrecen. Es de la propia esencia del gran legado puritano que ha hecho de Estados Unidos la nación que es y que ha hecho de nuestras iglesias lo que son, que tendemos a ver los éxitos de Dios como éxitos nuestros. De hecho, uno de los usos más habituales y concretos que se da a la idea de que «Dios ha bendecido», en la jerga piadosa estadounidense, es para describir el éxito de alguna agencia de la iglesia en sus esfuerzos por aumentar sus ingresos. Esta es la presuposición que orientaba al siervo: que el éxito visible de Dios guardaría una relación exacta con su propio futuro de prosperidad. ¿Acaso el término «siervo de Dios» no venía siendo desde siempre un título de honor para los reyes victoriosos en el antiguo Medio Oriente? Pero Dios dice: «No. Lo que a mí me sirve es tu fracaso. Jamás conseguiremos restaurar a Israel; esa sería una visión demasiado limitada. Vamos a alcanzar las naciones. «Esdras y Nehemías no restaurarán a Israel. Los macabeos no restaurarán a Israel. Los celotes no restaurarán a Israel. Sin embargo en ese fracaso, en ese rechazo y sufrimiento, mi justicia llegará hasta lo último de la tierra». Vivimos en un tiempo y en una cultura donde los cristianos se encuentran divididos por visiones en conflicto sobre lo que significaría para el pueblo de Dios ser «restaurados». La palabra «restaurar» es un verbo orientado hacia el pasado. Sueña con los felices días del ayer, cuando las cosas no estaban tan desencajadas como ahora, cuando la iglesia y el mundo avanzaban en mayor sintonía. Para recobrar aquellos días hay dos maneras de proceder. Los que asumen una postura a la defensiva, cuya crisis de identidad juvenil se resolvió capitulando ante las exigencias de la comunidad, que «se hicieron mayores» al aceptar las normas de sus padres —para los que se adhirieron a la iglesia de sus padres en esas condiciones, la idea de «restaurar» significará eso mismo. Verán claramente las carencias de lo que es novedoso. Para ellos la tarea de la iglesia consiste en reforzar los mojones que existen desde la antigüedad y reconstruir las ruinas de lo que una vez se hubo edificado. Pero hay otros cuya postura es más crítica. Estos son aquellos en cuya crisis de identidad juvenil y en cuya experiencia (en la era del Dr Spock y de Acuario) sus padres capitularon ante ellos. Éstos prefieren hablar de renovación, no de restauración. Ven claramente los defectos de lo que siempre ha sido y están buscando algo nuevo. Pero ambas partes albergan la misma esperanza profunda de que su pueblo, una vez restaurado conforme a cuál sea la propuesta que cada cual tiene en mente, alcance otra vez algo de la preeminencia que tuvieron en su día las iglesias puritanas. Ahora bien, si este fuese el tema entre manos, podríamos dedicar nuestro tiempo a cuestionar si aquellos famosos días de gloria del pasado realmente fueron tan especiales. Investigaríamos a ver si esas dos visiones de renovación aparentemente tan claras y contradictorias realmente lo son tanto. Pero por ahora es menester volver a la esperanza del siervo: Aumentó mi honra a los ojos del Señor, Nuestra cultura no sabe distinguir entre la eficacia y la verdad. William James y John Dewey nos enseñaron —¿no es así?— traduciendo a términos seculares la antigua visión puritana, que la verdad es lo que funciona. Por consiguiente, desde luego, aprendimos a averiguar si el efecto esperado se puede conseguir con la estrategia propuesta. Si lo que queremos hacer es evangelizar a la gente, formamos una junta de evangelización. Si la iglesia cristiana necesita más líderes, los producimos con un programa de seminario especial para esos efectos (incluso aunque sabiendo que muchos de nuestros líderes del pasado no se formaron así). Para que Israel sea restaurada, el siervo tiene que volver a la cabeza de la caravana. No podemos concebir de un sistema de valores donde fuera posible afirmar que la verdad ha de ser lo que acaba siendo crucificado. Incluso nuestra no violencia exige algún tipo de comprobación práctica de que, en efecto, «funciona». Ahora bien, si tuviésemos tiempo para ello, podríamos argumentar con cierto detenimiento que esa manera de entender las cosas es defectuosa en su lógica, porque tales análisis «pragmáticos» suponen la existencia de un sistema cerrado de causa y efecto, donde nadie más, ni siquiera Dios, es un agente libre. Pero lo que intenta enseñar nuestro pasaje no es la lógica crítica. Se trata de una palabra del Señor hablada al siervo en su derrota. «Jamás podrás ver mi victoria si insistes en tener el ojo pegado a la mirilla de tus propios éxitos». Es porque siempre queremos hacer eso que estamos predispuestos a ser incapaces de pillar el sentido de la cruz. Filtramos la cruz por una doctrina de la redención para hacer que sea una manera de restaurar nuestro crédito con el Señor, en lugar de quedarnos anonadados al observar hasta qué punto el Siervo comparte nuestro descrédito. Transformamos la cruz en un símbolo de poder. La cruzada es una guerra por la causa de la cruz. El obispo lleva una cruz al pecho para recordarnos a todos que puede hacer cosas que ningún otro puede hacer. Empleamos el término «cruzada» para referirnos a esfuerzos masivos de evangelización —o para cualquier otro esfuerzo para cualquiera buena causa donde invertimos todas nuestras habilidades y todo el poder a nuestro alcance, para asegurar nuestro triunfo puesto que Dios está de nuestra parte. Hemos de conquistar Puesto que no somos capaces de ver la derrota como uno de los modelos de la victoria divina, tampoco podemos ser tan honestos como lo fue al final el Siervo ante el hecho de nuestra derrota. Siempre hallamos maneras de interpretar las señales de forma esperanzadora, como los ejecutivos de Washington que siempre veían «la luz al final del túnel» en cuanto a la guerra de Vietnam. Nos mantenemos ocupados recogiendo los pedazos después de la destrucción, como el protestantismo al estilo de Barth, que restauraba la integridad del mensaje de la Reforma —pero sin que nadie en las iglesias se enterara. Como el resurgir de la religión en los extrarradios de las grandes urbes, restauramos la iglesia como último reducto de los valores de la familia — «Las familias que oran juntas se mantienen unidas», o, «Puedes levantar tu vida» — pero sin ningún filo que corta ni pincha. ¿Es posible que llegue al fin un día cuando nuestro mundo esté ya tan harto de su poder que sea capaz de caer en la cuenta de que sólo un salvador que se atreve a fracasar —sólo un Mesías humillado, rechazado y crucificado— puede tener algo que aportar? Entre tanto que nuestra esperanza esté en le resurrección del remanente de Israel, podemos entretenernos indefinidamente hurgando en nuestros archivos históricos o solicitando subvenciones para nuestros hogares de ancianos… sin jamás caer en la cuenta de que la historia de la salvación ha enfilado por otro camino. Si fuésemos perspicaces, ya nos hubiéramos dado cuenta de que esto ya no funciona. Cuánto mejor sería que hubiésemos oído la palabra novedosa que ha hablado el profeta, si pudiésemos ser tan honestos como el Siervo. He trabajado en vano; El mensaje no es menos cierto hoy ni menos necesario, por mucho que las formas de restauración que le demos dependan de nuestro pasado. La necesidad que adolece el mundo, de una apertura radical a la palabra y de la cruz y su proclamación vivencial, es tan grande como nunca. Y sin embargo la fe del protestantismo, en sus formas mayoritarias, con sus instrumentos institucionales, sus juntas directivas y concilios, como movimiento del Espíritu de Dios para salvar al mundo, aportando entendimiento y disciplina contra la idolatría de esta era, ya no es el vehículo adecuado. La necesidad del mundo —y su disposición positiva— con relación a las buenas noticias de la victoria de Jesús, el Mesías siervo, y su llamamiento a una vida nueva que él resucita para todo aquel que lo abandona todo por seguirle como discípulo, es mayor que nunca antes. De manera que mientras nosotros debatimos que si el término adecuado para describir nuestros motivos por negarnos a matar es «no violencia» o «no resistencia», tuvo que alzarse un Southern Christian Leadership Council («Concilio de Líderes Cristianos del Sur») en los años 60, para explicarnos el sentido que tiene la cruz frente al racismo. Mientras nosotros los pacifistas debatíamos si nos correspondía o no decir al gobierno cómo debía actuar, tuvieron que alzarse las universidades en la década de los 70 para explicarnos lo abominable que era la guerra de Vietnam. Los obispos católicos romanos tuvieron que alzarse en la década de los 80 para declarar que había que poner fin al enfrentamiento nuclear. ¿No será que —al menos en parte— es nuestra propia confianza de estar a la altura para la tarea de «restaurar» nuestra esperanza (una esperanza de miras demasiado cortas) en nuestra propia misión, lo que nos descalifica para esa resurrección de impacto universal, que nos ha sido prometida por aquella gracia que todo lo puede, cuya fuerza se perfecciona en nuestra debilidad? Lo que tiene que hacer el Siervo para que los reyes y los príncipes que ahora lo desprecian y aborrecen lleguen a convencerse de su elección por las evidencias, no es trabajar ese poco más duro o ese poco más humildemente en las mismas rutinas donde antes hubo fracasado, ni resguardar esa última migaja de su autoestima declarándose al menos moralmente victorioso, ni tampoco esperar con ese poco más de paciencia a las sombras escondido bajo la majo del Señor. Lo que tuvo que hacer el Siervo fue admitir y aceptar su propia derrota y aceptar en fe la salvación que viene del Señor. La prueba de la disposición del Siervo a participar en la victoria de Dios es su aceptación de su propio quebrantamiento. Es una labor demasiado insignificante, siervos míos, reagruparos y reconfortar a los hijos de las familias de las iglesias, manteniendo vivas estas comunidades que se hallan en las últimas etapas de acomodo a la cultura circundante. Es una labor demasiado insignificante ofrecer un ambiente de aceptación y un oído atento a los hijos airados de los extrarradios urbanos. Quiero hacer de vosotros una luz para las naciones. En ese milagro misionero por el que Dios hace que las naciones vean su luz y vengan a Jerusalén para aprender la ley, resulta que al fin y al cabo sí que será útil el siervo. En el milagro que tal vez veamos si los cristianos de nuestro día somos hallados aguardando con la misma actitud que el Siervo, puede que nosotros también nos encontremos, inesperadamente —por la sola gracia, por la fe— siendo de utilidad. Quizá (pero no necesariamente) incluso resulte que nuestras organizaciones y agencias eclesiásticas, nuestros concilios eclesiales y nuestra identidad como ministerio, también vuelva a renacer. Esto no es algo que nos incumba decidir —ni siquiera pedir. Cuáles puedan ser los medios de que se quiera valer Dios, no es asunto nuestro. Recordamos las últimas palabras del Señor en el cuarto Evangelio: Si yo quiero 1. Presentado por primera vez el 29 de mayo de 1970 en Assosciated Mennonite Biblical Seminaries, Elhart, Indiana (USA). Publicado en inglés como He Came Preaching Peace (Scottdale: Herald, 1985), Capítulo 11, la presente traducción (por Dionisio Byler) y difusión por internet es con permiso de Herald Press, que conserva todos los derechos. 2. Hemos traducido aquí (y en lo sucesivo) directamente del texto inglés de Yoder, que además, no indica aquí más que solamente el capítulo de donde proceden las citas. —D.B. 3. Yoder emplea aquí el término alemán sin traducirlo al inglés. Anfechtung, en este contexto, sería algo así como la anulación o nulidad de la persona. —D.B. |
||||