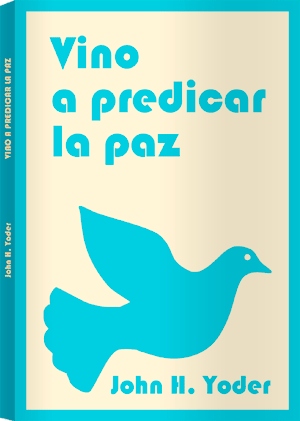|
||||
Vino a predicar la paz He Came Preaching Peace Copyright © 1985 Herald Press (Scottdale, EEUU) Traducción: Dionisio Byler, 2006 Reproducido aquí con permiso de Herald Press, que conserva todos los derechos.
I. Retratos de Cristo Siguiendo el ejemplo de Jesús, los primeros cristianos y los autores del Nuevo Testamento no tardaron en descubrir en el libro del profeta Isaías una descripción de los sufrimientos inmerecidos de Cristo [1]. Allí leían:
En todas las edades estas palabras del profeta acerca de alguien que él llamó «el Siervo del Señor» han sido amadas por los cristianos por el retrato que pintan de nuestro Maestro crucificado. Sin embargo cuando hallamos estas mismas palabras haciendo eco en el Nuevo Testamento, no es solamente porque se trata de frases apropiadas o bellas para describir a Cristo y su sacrificio en bien de la humanidad pecadora; es porque constituyen un llamamiento a los cristianos para conducirse de la misma manera. Allí leemos:
En la enseñanza de Pedro, cuya carta acabo de citar, el sufrimiento inocente y silencioso de Cristo no es solamente un acto suyo en beneficio nuestro; es también un ejemplo de Cristo para nuestra instrucción, que nos corresponde seguir. Este retrato de Cristo se ha de pintar reiteradamente en el lienzo de nuestras propias vidas. ¿Acaso no dijo Jesús mismo que los que le siguiesen debían negarse a sí mismos y tomar cada cual su cruz? ¿Qué es lo que significa entonces que el cristiano [3] tome su cruz? ¿Cuál es nuestra cruz? En este mundo nos encontramos con sufrimientos que no son por culpa nuestra; provocamos accidentes que nos suceden por descuido, y castigos que nos merecemos por nuestras ofensas. Esto no es «sobrellevar la cruz». Como escribió Pedro, no tiene ningún mérito el aguantar castigos habiendo hecho el mal. «¿Qué mérito tiene —pregunta— si cuando actuáis mal y por ello os pegan, lo aguantáis con paciencia?» También, a veces, podemos sufrir sin entender por qué, como por ejemplo con una enfermedad o una catástrofe; cosas que no tienen explicación. Los cristianos pueden soportar tales sufrimientos, confiando en el apoyo de la presencia de Dios y aprendiendo a depender día a día más plena y gozosamente de él. Sin embargo no es a esto que se refería Jesús al predecir los sufrimientos de sus discípulos. La cruz de Cristo es el precio de su obediencia a Dios en medio de un mundo rebelde; fue sufrir por haber actuado como era debido, por amar donde otros odiaban, por representar en la carne el perdón y la justicia de Dios entre personas que eran menos perdonadoras y menos justas. La cruz de Cristo fue el método por el que Dios supera el mal con el bien. La cruz de los cristianos no es distinta. Es el precio a pagar por la obediencia al amor que tiene Dios por todos los pueblos en un mundo gobernado por el odio. Amar a amigos y enemigos con un amor que jamás se echa atrás significa tener que aguantar la hostilidad y el sufrimiento, como lo aguantó él. Jesús instruyó a sus discípulos, con sencillez y claridad, a no resistir contra el maligno.
Al decir esto, no es que Jesús fuese un soñador bisoño inspirando esperanzas imposibles en un mundo mejor, convencido de que con tal de que sigamos sonriendo todo acabará bien, nuestros adversarios se convertirán en amigos y todos nuestros sacrificios habrán valido la pena. Él sabía de sobra el precio a pagar por amar sin límites. Podía prever con claridad el sufrimiento que esto conlleva, en primer lugar para sí mismo, pero también para sus seguidores. Pero él no veía otra manera de proceder, ningún otro camino digno de Dios. La enseñanza de Jesús no es una colección de buenas ideas humanas; es su interpretación divinamente autorizada, de la Ley de Dios. Enfrentar nuestros conflictos Con el paso de los años el mundo no se ha vuelto más caritativo. El ejemplo de Caín, que mató a su hermano, sigue sentando precedente para nuestra manera de afrontar los conflictos, tanto en la familia como en el mundo de las naciones. Entre las naciones poco importa que la gente se confiese religiosa o no. La elección de armas y la predisposición a vengarse son parecidas en cualquiera de los casos. ¡Qué pocos son, qué pocos hay incluso en las iglesias cristianas, que en este mundo de conflictos procuran parecerse solamente a Cristo, hallar en el Siervo Sufriente del Señor —que no en algún rey o guerrero admirado— el modelo para sus vidas! «Es en esto que sabemos qué es el amor —dice el apóstol—, en que Cristo entregó su vida por nosotros. Y a nosotros nos corresponde entregar nuestras vidas por nuestros hermanos» (1 Juan 3,16). Aquellos cristianos que por su lealtad al Príncipe de Paz se encuentran a contracorriente del mundo de nacionalismos en que vivimos hoy día, porque están dispuestos a amar a los amigos de su nación pero no a odiar a los enemigos de su nación, no son soñadores desconectados de la realidad, que piensan que por su objetar conseguirán que acaben las guerras. Al contrario, son los militares los que piensan que pueden poner fin a las guerras con tal de mantenerse preparados para una guerra más. Ni tampoco es que tales cristianos piensen que por negarse a contribuir a la destrucción sistemática de la vida y propiedad, pueden distanciarse en términos absolutos de las complejidades y los conflictos de la vida moderna. Ni tampoco es que estén reaccionando emocionalmente por temor a la terrible destrucción de que son capaces las armas creadas por la ingeniosidad de los científicos modernos. Aman a sus enemigos no porque piensen que son personas maravillosas, no porque piensen que su amor seguramente los conquistará, no porque dejen de respetar su propia tierra ni a sus líderes, no porque les traiga sin cuidado la seguridad de su prójimo, no porque prefieran otro sistema político o económico. Los cristianos aman a sus enemigos porque Dios los ama y manda que sus seguidores los amen. Ese es el único motivo, pero con ese motivo basta. Nuestro Dios, que se ha dado a conocer en Jesucristo, es un Dios reconciliador, perdonador y sufriente. Si es verdad que, por parafrasear a Pablo «ya no amo yo, sino que ama Cristo en mí» (Gálatas 2,20), mi vida tiene que mostrar las evidencias de esa revelación. No tenemos enemigos Nadie creado a imagen de Dios y por quien ha muerto Cristo puede ser mi enemigo, cuya vida yo esté dispuesto a amenazar o tomar, a no ser que en el fondo sienta una devoción más profunda por otra cosa —por una teoría política, por una nación, por la defensa de determinados privilegios o por mi bienestar personal— que la devoción que me inspira la causa de Dios: su invasión de amor de este mundo mediante sus profetas, su Hijo y su Iglesia. Una de las cosas más difíciles de comprender en la historia de la iglesia cristiana es las prisas con que los predicadores y los ciudadanos han asociado sus intereses egoístas de clase, de raza y de nación con el nombre de Cristo, haciendo una causa sagrada del sometimiento o la destrucción de aquellos que Cristo vino a salvar y a dotar de vida abundante. En cualquier clase de enfrentamiento, desde la pelea con puños hasta los conflictos laborales, desde la riña en familia hasta la amenaza del comunismo internacional, el cristiano ve el mundo y sus guerras desde la perspectiva de la cruz. «Cuándo aún éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo» (Romanos 5,10). El cristiano no tiene alternativa. Si este fue el modelo de Dios, si su estrategia para hacer frente a sus enemigos fue amarlos y entregarse por ellos, tiene que ser así para nosotros también. II. ¿Nacionalidad cristiana?
Siempre ha sido el caso que las personas tienen múltiples lealtades, se identifican con una diversidad de grupos y causas para las que están dispuestos a sacrificarse. Esa lealtad puede ser con la familia o con una escuela, un club deportivo, una firma empresarial. Sin embargo la lealtad sobresaliente de la mayoría de las personas de nuestra era es con la nación. Bien sea bajo los regímenes constitucionales de larga duración de Europa o Norteamérica, o en otras partes del mundo donde la independencia nacional es un logro reciente o una meta a que todavía se aspira, es por la nación que los jóvenes se entregan con entusiasmo. Por la nación, los jóvenes están dispuestos a poner en riesgo sus vidas. Por la nación, si es necesario, estarán dispuestos a matar y a destruir en guerra. ¿Qué dice Cristo acerca del cristiano y su lealtad nacionalista? Durante siglos, la mayoría de los que se declaraban cristianos han creído que su fe no sólo los hacía ciudadanos más obedientes sino también soldados más valerosos, que Dios les ayudaba no sólo a amar a su prójimo sino también a detestar y destruir a sus enemigos. Desde que el emperador romano Constantino forjó una alianza entre su gobierno y la Iglesia, los sacerdotes y predicadores han estado coronando reyes, bendiciendo ejércitos, y rogando a Dios por la derrota de los enemigos de su nación, todo ello en el nombre del Príncipe de Paz. Casi todas las teologías y todas las denominaciones han explicado por qué esto tenía que ser así. Hoy es posible hallar clérigos dispuestos a defender que incluso las armas termonucleares, incluso las armas químicas o biológicas, pueden ser empleadas por los cristianos contra sus semejantes con tal de que su nación se lo pida. ¿Pero qué es lo que dice el evangelio? «De todas las naciones» La Biblia no ignora la existencia de naciones. Una vez el misionero Pablo, dirigiéndose a un grupo de filósofos, habló de cómo Dios el Creador había «hecho de un hombre todas las naciones de los pueblos para que viviesen sobre la faz de la tierra, habiendo determinado la asignación de los períodos y las fronteras de su habitación» (Hechos 17,26). Pero lo más frecuente es que cuando vemos la expresión «las naciones» en la Escritura, es para decir que de toda tribu y lengua y nación han sido redimidos los individuos que ahora pertenecen al pueblo de Dios. «Sois una raza escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, el pueblo que le pertenece a Dios», escribió Pedro a la iglesia cristiana. La nación a que pertenece el cristiano es, en primer lugar, «el pueblo que le pertenece a Dios»: la fraternidad de los santos, la iglesia de Jesucristo. La unidad del «pueblo de posesión particular para Dios» no reside en una lengua ni un territorio ni un gobierno en común, sino en haber recibido un mismo llamamiento y en haber respondido de igual manera. Reconciliados con Dios, estos hombres y mujeres se pertenecen unos a otros. La unidad así creada, penetra toda muralla y rasga toda cortina, sea de hierro, sea de bambú. Entonces el apóstol dijo que en Cristo Dios había unido a «griegos y judíos, […] bárbaros y escitas, sean esclavos o libres» (Colosenses 3,11). Hoy diría «blancos y negros, rusos y americanos, obreros y la patronal». Esta nueva nación, el pueblo de Dios, es la primera lealtad del cristiano. Ninguna nación política, ninguna tierra patria a la que se pueda pertenecer por nacimiento, puede privilegiarse por encima de la ciudadanía celestial del cristiano que ha nacido de nuevo. Estas frases piadosas —ciudadanía celestial, nacer de nuevo, pueblo de Dios— no tienen nada de nuevo. De hecho, nos resultan tan familiares, tan gastadas por el uso frecuente, que a pocos cristianos se les ocurre detenerse a pensar qué sucedería si empezáramos a tomárnoslas en serio. Y bien, ¿qué sucedería? Hermanos y hermanas en todas las naciones En primer lugar, el llamamiento de Dios a dar preeminencia a la primera lealtad, supondría que los cristianos de las distintas naciones, incluso de naciones enemistadas, tendrían más en común unos con otros, se pertenecerían más estrechamente unos a otros, prestarían mayor atención al bienestar los unos de los otros, que en relación a sus conciudadanos no cristianos. No en balde los cristianos se tratan unos a otros de «hermano» y «hermana». ¿Cómo podrían entonces los cristianos, por amor del prestigio o las riquezas de su país, procurar arrebatarles las vidas a sus hermanos y hermanas espirituales, cuando su única ofensa es haber nacido bajo otra bandera? Hoy día vemos una ola de preocupación por la división que asola las iglesias cristianas. Las diferencias de credo y las barreras denominacionales nos parecen una ofensa contra la voluntad expresa del Señor, de que sus seguidores fuesen uno como él y el Padre son uno. Los líderes de las iglesias se esmeran con los credos y dedican un esfuerzo considerable para que podamos adorar conjuntamente. ¿Pero acaso no es una traición mucho más flagrante de la unidad cristiana cuando los hijos de un mismo Padre, discípulos de un mismo Señor, toman armas unos contra otros a la orden de sus gobernantes seculares? Confesar que creemos en la Iglesia Universal significa admitir que no podemos comprender toda la voluntad de Dios mientras nuestras mentes estén cercadas por las fronteras humanas. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo instruye a sus lectores a someterse a los poderes establecidos sobre ellos (Romanos 13,1), no podemos entender, como tantos cristianos entienden, que esto sólo nos es aplicable a nosotros y a nuestro gobierno. Pablo escribió eso acerca del gobierno de la Roma pagana. No dice que los ciudadanos que aman la libertad deben someterse solamente a gobiernos democráticos, sino que «toda alma» se someta a los gobernantes establecidos. Si este es el deber del cristiano en Norteamérica, no lo es menos del que vive en la China o en Francia, en Polonia o en la India. Nuestros gobiernos pueden creer que tienen motivos para negar la autoridad de ciertos poderes hostiles, incluso para procurar derrocarlos. Algunos cristianos ven mucho mérito en promover una política nacional más beligerante que la que adoptan sus propios gobernantes. Algunos llegan a considerar que es imposible que un cristiano auténtico viva bajo un gobierno fascista o comunista sin rebelarse. Admiten así su falta de entendimiento de la universalidad de la Iglesia, que habitualmente a lo largo de la historia ha medrado bajo gobiernos no cristianos, incluso tiránicos, mientras que se ha estancado siempre que ha sido la valedera espiritual de fines estrechamente nacionalistas. Valores ulteriores Por último, la primacía de la lealtad de los cristianos se manifestará en nuestra apreciación de los valores ulteriores. En las mentes de muchas personas serias, lo que de verdad importa acerca de la historia humana es la creación de instituciones que generen y distribuyan abundancia material, y que garanticen derechos humanos. Esto es lo que leemos en los libros de historia. Es cierto que estas cosas importan. Y por lo general los cristianos contribuyen mucho a que se consigan. Pero lo que más importa, la verdadera razón por la que Dios permite que el tiempo siga avanzando, es su proyecto de reunir un pueblo mediante el testimonio del evangelio. El propósito de Dios no es construir y proteger una democracia mayor y mejor sino construir la Iglesia; no estamos aquí para derrotar el comunismo, ni siquiera para derrotar el hambre, sino para proclamar su reinado y para congregar en un único cuerpo nuevo a toda clase de hombres y mujeres. Los reyes y los imperios se han levantado y han caído en el pasado y seguirán levantándose y cayendo hasta el día que aparezca Cristo. Que los cristianos sirvamos los intereses de cualquier gobierno —aunque sea por la seguridad y el poder de una democracia pacífica que promueve la libertad— pagando por ello el precio de las vidas y seguridad de nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, constituiría egoísmo e idolatría, no importa cuánto lo quieran adornar los predicadores y poetas del patriotismo. No sólo en tiempos de Abraham fue una prueba de la fe el saberse llamado por Dios a abandonar todo lo demás por lealtad a esa «ciudad cuyo fundador y edificador es Dios» (Hebreos 11,10). Tanto más hoy, cuando el nacionalismo ha llegado a ser la religión que en la práctica profesan millones de personas, la profundidad y el temple de la profesión de fe cristiana de los que asisten a las iglesias será puesta a prueba ante la elección entre sus lealtades mundanales y las eternas. ¿Cuál es nuestra filiación? Es con ese pueblo «elegido de cada nación, a la vez que una en toda la tierra». ¿Nuestra nacionalidad? Cristianos. III. Desarmados por Dios
Estas palabras del apóstol Santiago no tienen desperdicio. Donde haya conflicto, sea en un grupo pequeño o entre naciones, intentamos prestar dignidad a los ataques con principios elevados. Podemos hablar de la verdad y del honor, de la democracia y de los derechos humanos, de grandes causas y fines nobles. Pero el apóstol no se deja engañar: «¿Qué provoca los conflictos entre vosotros…? Los deseos de vuestros cuerpos… Envidiáis…» Nos cuesta admitir lo hondo que ha penetrado su vista. Es verdad que algunos —incluso algunos grupos de personas y tal vez, rara vez, una nación— puede procurar sinceramente algún fin no egoísta; pero no es nada frecuente y los casos son efímeros. Cuando se proclaman constantemente causas grandes, nobles y desinteresadas como motivo de la acción de un grupo, incluso los más ingenuos entre nosotros hemos aprendido a sospechar que las motivaciones reales son otras. En la política internacional una nación puede expresar un gran interés, como suele decirse, en «liberar» a determinado pueblo víctima de «la tiranía». Pero lo que de verdad les importa es el precio del azúcar o el acceso a alguna mina o puerto, o el aumento de su influencia política. En las negociaciones entre obreros y la patronal, cada cual dice estar procurando el bien de la economía nacional. Pero el deseo disimulado es el provecho inmediato e interesado, aunque el precio lo pague toda la sociedad. En un desacuerdo de barrio o de familia, nos apresuramos a declarar cuáles son los principios serios y morales que están en juego —la honestidad y la decencia— cuando la triste realidad es que lo que nos impulsa es la testarudez. Comprender la causa Entonces, si llegamos a entender la causa esencial del conflicto, ésta explica muchas cosas. Explica, en primer lugar, por qué el cristiano es y debe ser un hijo de la paz. El cristiano no es en primera instancia una persona que se ha hecho miembro de una iglesia o que ha aceptado determinadas enseñanzas o que alberga determinados sentimientos o que ha prometido vivir guiándose por determinados valores morales —aunque todas estas cosas sean ciertas. El cristiano es alguien que, en las palabras de Jesús, «ha nacido de nuevo», ha vuelto a empezar su vida y por el poder de Dios es ahora una persona nueva. Antes el conflicto era una parte normal de su existencia, un elemento constitutivo de su naturaleza; pero ahora se ha despojado de sus armas. La fuente de donde manaban la enemistad y las contiendas se ha secado. El arbusto enjuto de la amargura ha sido cortado de raíz. Tal vez algún día eche brotes nuevos, pero el creyente sabe bien como atajarlos al igual que cualquier otra tentación —con arrepentimiento, confesión y victoria espiritual. La razón, por tanto, del llamamiento del cristiano a vivir por encima de las batallas de este mundo no es que uno de los Diez Mandamientos nos instruya a no matar; ni tampoco, siquiera, que Jesús con otras palabras nos mandó amar a nuestros enemigos. Es que Dios ha dejado sin armas mundanales al cristiano. No hace falta que nos manden amar al prójimo, empezando con nuestro círculo más íntimo y hasta los mismísimos enemigos. El cristiano se descubre irremediablemente impulsado a ello por el amor de Cristo que le nace de su interior. El hecho de que el deseo egoísta es la raíz de la guerra explica por qué no es en absoluto realista esperar que naciones y sociedades enteras puedan construir un mundo de paz. La conducta cristiana fluye de la fe; no podemos imponérsela a las naciones. Muchos, al oír de cristianos cuyas conciencias les impide tomar armas, suelen argumentar en contra de esa posición alegando que es imposible esperar que las naciones sigan ese ejemplo. Es un argumento harto extraño. En nuestras enseñanzas acerca de la pureza moral y la santidad en cualquier otro aspecto de la conducta humana, jamás se nos ocurriría esperar a que el mundo entero esté dispuesto a seguirnos antes de lanzarnos a seguir a Cristo. Sabemos de sobra que ser llamados por Cristo nos hará ser distintos del mundo. ¿Cómo, entonces, íbamos a condicionar nuestra disposición a vivir sin armas mundanales a que las naciones estuvieran dispuestas a abandonar su armamento? Jesús predijo que siempre habría guerras mientras dure este mundo, así como predijo que la fe de muchos se enfriaría y sus morales decaerían. Pero esa no es razón para que los cristianos se adapten a las conductas de este mundo, así como lo mucho que abundan el robo o el despilfarro no constituye un modelo que los cristianos deban seguir. Orad por los que gobiernan Cuando decimos que no esperamos que las naciones emprendan el camino del sufrimiento y el discipulado, no queremos dar a entender que esté mal que los cristianos deseen la paz entre las naciones y trabajen por ella. El apóstol Pablo nos instruye expresamente orar muy especialmente por los gobernantes y por todos los que están en autoridad, a fin de que podamos vivir una existencia pacífica. La voluntad de Dios es que podamos vivir vidas tranquilas y piadosas. el deber ante Dios de los gobiernos, es permitirlo. Por tanto podemos y debemos orar y testificar sobre la locura de confiar en armas mundanales; sobre la desestabilización de las instituciones democráticas que supone el armamentismo en tiempos de paz; sobre los peligros de la contaminación radioactiva que podrían devenir de una «guerra por error», a que las grandes potencias someten al resto del mundo; y especialmente sobre la inmoralidad espantosa de las armas que se está desarrollando. Puede incluso llegar a suceder que a medida que más y más de nuestros conciudadanos se sientan intranquilos por la amenaza del militarismo, el ejemplo y la negativa de unos pocos cristianos intransigentes haga sonar la alarma, constituyéndose en vocero para una ciudadanía inteligente que esperaba a que alguien tuviese el valor de ser el primero en hablar y sufrir por ello. Pero el cristiano no renuncia a la guerra porque esté convenido de que los ciudadanos inteligentes acabarán por convencerse. No lo harán. El creyente adopta esa posición porque la muerte indefensa del Mesías ha quedado manifestada de una vez por todas como la victoria de la fe que puede más que el mundo. Y sin embargo… ¿Eso es todo? Acaso no hay, al fin de cuentas, una diferencia moral entre la libertad y la tiranía? ¿Acaso no es nuestro deber cuidar de nuestra civilización e incluso sacrificarnos por conservarla? ¡Es imposible descalificar como «egoísmo» todos los sacrificios altruistas! ¿No somos socialmente responsables? El cristiano a quien Dios ha despojado de armas mundanales tiene mucho que decir en este punto, pero es posible resumirlas en una única pregunta. ¿Acaso no tuvo que hacer frente Jesús a ese mismo problema? ¿Acaso él, que fue tan humano como tú y yo, se despreocupó de las víctimas de la opresión? ¿Acaso no creía él que era la firme voluntad de Dios, anunciada por sus profetas, glorificarse a sí mismo estableciendo justicia entre las naciones, haciendo de Sion un centro desde donde la justicia fluiría hacia todos los pueblos? El ejemplo supremo Y sin embargo, todas estas consideraciones no hicieron dudar al Hijo del Hombre —en quien vemos cómo quiere Dios que seamos cada uno— de su convencimiento de que para poder alcanzar y salvar a los perdidos, su camino no debía ser el del poder sino el de la humildad; no imponiendo la justicia por la fuerza sino encarnando el amor. Como escribió Pedro: «[Él…] encomendó su causa a Aquel que juzga con justicia» (1 Pedro 2,23). Y a pesar de ello, ¿acaso el ministerio de este hombre solo e indefenso —y la larga línea de los mártires que a través de los siglos se han despojado de armas mundanales— no ha contribuido más a despojar a tiranos y defender los derechos humanos fundamentales, que el celo beligerante de todos aquellos que procuraron defender al pueblo de Dios contra los impíos empuñando las armas de guerra? La ira humana no nos trae la justicia de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que «las armas que esgrimimos no son meramente humanas» o «no son las del mundo» (2 Corintios 10,4), la mayoría de la gente, acostumbrados a pensar a un nivel «meramente humano», esperaríamos que acabaría la frase calificando sus armas como «no humanas sino espirituales» o «no de este mundo sino del otro mundo». Pero lo que él dice es: «no meramente humanas sino divinamente poderosas». Tal es la «mansedumbre todopoderosa» del reinado de nuestro Señor. Cuando el cristiano a quien Dios ha desarmado abandona las armas carnales no es, en última instancia, porque esas armas sean demasiado fuertes sino porque son demasiado débiles. Así encamina su vida hacia aquel día cuando toda la creación alabará no a reyes y primeros ministros sino al Cordero que fue inmolado, quien es digno de recibir la bendición y la honra y la gloria y el poder (Apocalipsis 5,12-13). 1. El origen de este artículo fue una conferencia difundida en 1968 en el programa radial The Mennonite Hour. Se publicó en Sojourners y en El Discípulo; y posteriormente, como He Came Preaching Peace (Scottdale: Herald, 1985), Capítulo 1. La presente traducción (por Dionisio Byler) y difusión por internet es con permiso de Herald Press, que conserva todos los derechos. 2. En el transcurso de este escrito, Yoder a veces indica utilizar la traducción inglesa NEB; y otras veces parece estar trabajando directamente con el texto griego o hebreo. Para mejor transmitir su pensamiento, he optado por traducir al castellano directamente desde el texto inglés de Yoder; considerando que cualquiera puede, si le interesa, cotejar el resultado con las versiones de la Biblia a su disposición. —D.B. 3. Aquí y en general, quizá debiéramos haber traducido «el cristianos o la cristiana», puesto que el vocablo inglés Christian carece de género; si a alguien le parece sexista el resultado, acháquense las culpas a este traductor, no a Yoder. —D.B. |
||||