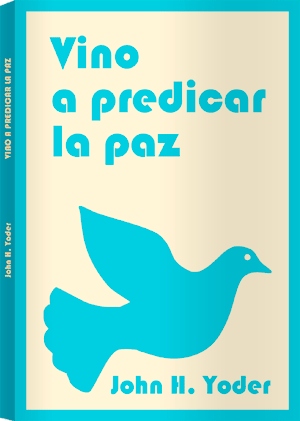|
||||
|
Vino a predicar la paz He Came Preaching Peace Copyright © 1985 Herald Press (Scottdale, EEUU) Traducción: Dionisio Byler, 2006 Reproducido aquí con permiso de Herald Press, que conserva todos los derechos.
El apóstol Pablo no es un antropólogo [2]. Si habla de judíos y de griegos no es para indicar que la pertenencia a una raza en particular —ni a una religión en particular— hace que todos sean iguales. Está hablando acerca de las distintas formas de razonar así representadas —a grosso modo— por las diferentes comunidades étnicas, pero que están presentes en cualquier era. Somos todos griegos hasta cierto punto y también judíos en este sentido. Cuando Pablo dice: «Los judíos exigen una señal», no es que esté refiriéndose a una religión o a una raza o a una cultura. Cuando dice judío no está pensando en alguien como Woody Allen; está pensando en cualquier persona que quiere ver evidencias del poder de Dios. Para ellos, la señal es la evidencia del poder. Había gente en los evangelios que pedían a Jesús señales que acreditasen su ministerio. Querían que les presentara el tipo de hazaña que les evitara el riesgo de tener que fiarse de él, asegurándoles de antemano que Dios estaba de su parte. Ha habido culturas donde el poder importaba menos que alguna otra cosa: el placer o la sabiduría, la riqueza o el sexo. Pero los herederos de Abraham, Moisés, David y Elías —es decir, los judíos y cristianos— aprendimos a esperar que Dios intervenga con poder para promover la justicia. Otras religiones pueden ver el mundo de forma estática y la historia como un ciclo que se repite constantemente; los hijos de Abraham la ven como un avance impulsado por promesas y anclado en liberaciones experimentadas en el pasado. Los profetas proclaman que Dios actúa. Los celotes colaboran con Dios para obtener la victoria. Los emperadores y cruzados cristianos triunfan en el nombre de Dios. El imperio extiende la gloria de Dios por todo el mundo. Para bien o para mal, somos herederos de esa tradición. Queremos saber, respecto a un mandamiento: «¿Funcionará?»; y respecto a un principio moral: «¿Qué beneficio produce?» Si nos piden renunciar a la violencia, queremos saber: «¿Pero entonces qué pasará cuando estén en peligro nuestros amigos o nuestros valores?» Como nación, queremos saber: «¿Qué harías tú si invaden los rusos?», o «¿Cómo sería posible guardar la paz si no hubiera nadie dispuesto a defender el país?» Los hebreos difieren de los hindúes, para quienes el poder y la luz divina están difuminadas en formas múltiples, complejas y contradictorias. Difieren de los budistas, para quienes es importante menoscabar o incluso negar el poder de los eventos en la experiencia histórica. Y difieren de las culturas tribales donde no se espera ningún cambio sino que los dioses son los guardianes de la estabilidad inamovible. El YHVH de los hebreos toma la iniciativa, transforma y trastoca realidades. En el Sinaí se manifestó en una nube de tormenta. Salvó a su pueblo del poder de Faraón y abrió la mar en dos. El Dios de Josué, de los jueces, de Saúl y David, ayudó a su pueblo —contra sus enemigos— con actos poderosos de salvación. A María le fue anunciado que su hijo se llamaría Josué (Jesús), porque libertaría a su pueblo. No extraña que algunos esperaran una liberación conforme al modelo de Moisés y Josué o conforme al modelo más reciente del alzamiento macabeo, que durante algunas décadas estableció el sacerdocio judío como reyes de una Israel independiente. Algunas personas contemporáneas de Jesús querían que él siguiese ese camino. Para ellos, la debilidad de la cruz era un impedimento para la fe. Seguía habiendo gente con esas ideas en tiempos de Pablo. Cuando Pablo fue apresado en Jerusalén, leemos que el tribuno romano pensó al principio que se trataba del líder de un grupo de cuatro mil rebeldes nacionalistas. Una década más tarde Jerusalén fue, en efecto, «liberada» por un tal Menájem, que resistió el asedio de los romanos durante varios meses, provocando la destrucción de la ciudad. Así que cuando Pablo dice: «Los judíos quieren una señal», hay que tener muy en mente este antecedente de las visiones de renovación nacional por medio de alzamientos militares, que hoy crean tanta destrucción en Centroamérica, el Medio Oriente, Eritrea y Chad. Creeremos que Dios está con nosotros el día que venzamos. Pero Jesús no venció. Cualquier muerte es en cualquier caso una derrota, pero la crucifixión es la peor. Los romanos no crucificaban a ladrones de poca monta ni a asesinos. Era el castigo de los revolucionarios. La muerte de Jesús escenificaba la derrota dramática del cabecilla de un movimiento. Ese hecho sigue siendo hoy una piedra de tropiezo. ¿Cómo podemos creer en Dios si no acude a nuestro auxilio? ¿Cómo puede Jesús ser el Señor si ha sido derrotado? Una respuesta correcta a ese tipo de pregunta es decir que el amor cristiano no es, al fin y al cabo, del todo ineficaz. Hay cosas que sólo el amor puede lograr. Hay tipos de procesos no violentos que resultan efectivos para alcanzar metas muy valiosas. La ciencia social llamada resolución de conflictos demuestra que hay formas mejores y peores, que se pueden analizar y aprender, para defender intereses válidos. Se puede demostrar como un hecho de la ciencia social, que hacer acopio de una fuerza destructiva que ponga en entredicho la fuerza destructiva que nos amenaza, lo único que consigue es dejar para más tarde la resolución de los problemas, incluso aunque nunca se llegue a la guerra —por no hablar de la destrucción de lo que las dos partes procuraban proteger, en caso de que sí estalle la guerra. Gandhi y King demostraron el poder de la verdad hecho eficaz mediante la insumisión activa ante el mal. Es costosa, aunque es difícil que vaya a costar más que una guerra. Reconocer la santidad de la vida y la dignidad del adversario, negarse a hacerle frente con armas como las suyas, es a la vez una victoria moral y el comienzo de una ventaja táctica —aunque sólo se actúa así si se tiene fe. Pero una respuesta mejor a esas preguntas, según nuestro texto, sería decir que la propia pregunta ya encierra un error. Es un error escandalizarse por la debilidad de la cruz, porque es un error exigir fuerza. Es un error suponer que la medida de una decisión correcta o la convalidación de una conducta correcta, deviene de su poder para conseguir que todo acabe bien. Alegar que es nuestro derecho o que es nuestro deber —o incluso que está a nuestro alcance— tomar cartas en los hechos y asegurar resultados que nos parecen deseables, no se corresponde con la verdad tan clara y sencillamente como tendemos a suponer. Pero es sólo imaginando que existe tal derecho, tal deber y tal capacidad, que tiene sentido opinar que la cruz es una debilidad inaceptable. Sólo así se explica la insatisfacción con la cruz como debilidad, que es lo que hay detrás de la reacción de «escándalo» en aquellos que exigen «una señal». La cruz de Jesús, la crucifixión tal como ocurrió en la historia, no fue una opción por la debilidad ni un sacrificio de la voluntad. Fue el resultado de la firmeza con que Jesús se mantuvo en el camino al que había sido llamado. La crucifixión fue el resultado normal de ser quien era y de comportarse como se comportó, frente a los poderes de este mundo cuyo gobierno sobre la humanidad él puso en entredicho. Toda persona que se comporte y que hable cómo él, será tratado como lo trataron. Lo que hace falta para actuar así no es debilidad sino fuerza y esperanza. Posteriormente, la cruz de Cristo vino a significar muchas otras cosas. Se pudo ver como un castigo, como un sacrificio, incluso como una victoria. Pero todas aquellas profundidades adicionales de significación derivan y dependen de una realidad social e histórica: un hombre justo fue ejecutado porque se negó a doblegarse ante la injusticia de los poderes que controlan a la humanidad que él vino a liberar. Y ese es también el llamamiento que hizo extensivo a todos sus seguidores. Eso es lo que nos hace tropezar: no que la cruz sea una debilidad sino que nos exige demasiada fuerza. Cuando Pablo dice que «los griegos buscan sabiduría», entonces, tampoco está describiendo una raza ni una nacionalidad sino una cultura. Cuando dice griego no está pensando en alguien como Zorba. Tampoco está pensando en todos los habitantes de Corinto, la ciudad griega. Está indicando un estilo de razonamiento moral. El griego era la lengua de la cultura y de la filosofía, incluso en Roma y en Egipto. Cuando dice «los griegos buscan sabiduría» se está refiriendo a una modalidad de razonamiento que todos hemos aprendido. Toda nuestra cultura desde la antigüedad está en deuda con los padres de la filosofía griega, por su habilidad de preguntar regular y rigurosamente: «¿Pero es esto siempre verdad? ¿Es verdad para todos?» Hemos aprendido a pretender que la verdad sea revalidada por ser de aplicación general y no solamente particular, por ser verdad para todos, independientemente de nuestra perspectiva o sesgo. El filósofo Kant nos enseñó a preguntar, respecto a una afirmación moral, si es aplicable a todos. La democracia nos enseña a considerar que es correcto aquello que obtiene el voto de la mayoría. La metodología académica nos enseñan a respetar el consenso de los eruditos. La verdad resulta muy poco convincente si no es de aplicación universal. Cuando llevamos esta perspectiva a la obligación cristiana de amar al enemigo, surgen las preguntas: «¿Acaso es posible exigir eso a todos? ¿Se puede convencer a las mayorías votantes que funcionará? ¿Acaso no contradice el sentido común? ¿No crees que resultaría más convincente si aceptaras que te lo respetemos como una particularidad minoritaria, como una curiosidad denominacional, en absoluto exigible de los demás? ¿Acaso no es sencillamente irrelevante como punto de orientación para la sociedad?» Pablo discrepa con los «griegos» que la palabra de la cruz sea una torpeza, aunque comprende que sea así como lo entienden. Añade también que esa sabiduría no tiende a ayudar a que las personas sean creyentes.
El mensaje de Dios va a contrapelo de nuestros reflejos para entender las cosas, porque éstos se inclinan hacia nuestros propios intereses. Lo que a nosotros nos parece «razonable» nos predispone en contra del sacrificio y a favor de protegernos, contra confiar en demasía y a favor de exigir explicaciones, contra lo arriesgado, contra el forastero y el enemigo. Doscientos treinta obispos sacan una carta pastoral sobre «El reto de la paz» y la reacción es: «¡Ya, pero no son expertos en el tema! ¿Acaso no hay excepciones? ¿Qué teoría de la naturaleza del gobierno humano esconde esa declaración?» El espíritu humano es un órgano que busca el sentido de las cosas, y no cabe duda de que eso es bueno. Aprendemos a poner a prueba nuestros pensamientos para ver lo consistentes que son. Sin embargo, desafortunadamente, esa habilidad nos puede traicionar si intentamos hacer frente a situaciones que son distintas, de una misma manera. O podemos llegar a la conclusión de que aquello de lo que no lo sepamos ya todo, tiene que ser un error. Pero no hace falta admitir que un compromiso a favor de la paz sea cosa para sectas pequeñas, irrelevante o carente de lógica. De hecho, es posible argumentar a favor del amor al prójimo desde la base de la sabiduría general de un consenso filosófico antiquísimo, y de las lecciones aprendidas de la historia de nuestra raza; y hacerlo de tal manera que parezca razonable a la mayoría de los seres racionales que piensan con detenimiento. Pero ni podemos ni debemos en principio permitir que la validez del amor al prójimo dependa de esos criterios, como si el hecho de esgrimir tales argumentos supusiera admitir que son éstos los que tienen la autoridad final. El evangelio de Cristo no es oscurantista. No nos exige una fe ciega pero sí nos exige que confesemos nuestra fe. No nos exime de la decisión de reconocer a Cristo como Señor. Esa decisión no nos viene ya tomada por la existencia de hechos fehacientes, ni por obra de nuestros padres, ni por obra de una comprobación lógica irrebatible. A veces intentamos esquivar el riesgo de la fe para nuestros hijos diciéndoles que no hay alternativa —que la fe es inevitable. En la sociedad del pasado, dominada por la Iglesia, eso solía convencer. Pero Jesús, al contrario, advirtió a sus oyentes que no se propusieran seguirle a no ser que estuviesen dispuestos a sufrir, tal y como él mismo iba a sufrir. Los discípulos de Jesús están en minoría, no porque tengan doctrinas particulares que creen gracias a experiencias particulares de revelación, pero que no convencen a los demás. «Los griegos» podían respetar la existencia de información privilegiada. Los discípulos de Jesús son una minoría despreciada porque aman a sus enemigos como los amó Jesús, y porque su compromiso con esta manera de vivir no depende de que sea aceptable para todo el mundo. No es que sean tontos sino que se han comprometido a seguir otra escala de sabiduría. Cierto día de agosto de 1525, en medio de un debate agotador sobre el bautismo infantil en el despacho del Reformador suizo Oecolampadius, uno de los participantes anabaptistas dijo: «Lo que hace falta aquí es sabiduría divina para ver honor en la cruz y vida en la muerte; tenemos que negarnos a nosotros mismos y atrevernos a la necedad». Estaba citando nuestro texto, repitiendo un argumento harto conocido y familiar en la búsqueda medieval de la iluminación mística y en la argumentación protestante contra la escolástica de la Iglesia. Lo que reclamaba, y lo que reclama Pablo, no es la mística en contra de la razón, ni tampoco una fe ciega contraria a la erudición. Lo que reclamaban es la comprensión de que la cruz de Cristo es, a todas luces, una nueva definición de lo que es la verdad, como poder y también como sabiduría. Una manera que todos nosotros, tanto judíos como griegos, procuramos evitar este llamamiento es la de redefinir lo que supone «seguir a Jesús» para enfocarlo en cualquier otro punto que no sea la cruz. Como el pastor Henry Maxwell en la popularísima novela cristiana En sus pasos, transformamos «hacer lo que haría Jesús» en hacer con integridad y valentía aquello que creemos que es lo apropiado en cada situación. O en la tradición de San Francisco podemos simplificar nuestro estilo de vida, andar descalzos y vivir de limosnas. Sin embargo los primeros cristianos no tomaron el ejemplo de Jesús en el celibato ni en su vida ambulante sin trabajo ni domicilio estables —sino tan sólo en la cruz. Otra manera de evadirse es atribuir una gran importancia a la cruz, pero con otro significado. En la atención pastoral cristiana hablamos de llevar una cruz para referirnos a algún conflicto en las relaciones interpersonales o a alguna enfermedad o minusvalía incurable. Podemos tachar de «cruz» un accidente o una enfermedad. En otra escuela de la atención pastoral, la cruz viene a simbolizar la experiencia de morir a uno mismo: la disciplina que uno puede soportar en ejercicios místicos o devocionales en la formación de los jesuitas, los cuáqueros o los wesleyanos. O es posible trasladar la cruz desde el campo de la pastoral al de la teología. En la teología de los sacramentos, esto condujo al debate sobre el milagro de la transubstanciación. En el área del pecado y la gracia, la cruz significa el milagro de la reconciliación. En el área de la historia, uno puede investigar los detalles históricos de las narraciones en los evangelios. En un diálogo entre distintas disciplinas académicas, es posible reinterpretar la cruz a la luz del pensamiento de Freud, Nietzche o Marx. Algunas de estas alternativas para entender el significado de la cruz son perfectamente válidas hasta donde llegan; otras quizá sean algo cuestionables. Sin embargo ninguna es apropiada si se entiende como un sustituto —que no un refuerzo— del llamamiento a compartir con Jesús el camino del amor encarnado: Dios en la humanidad (encarnación) haciendo frente a la humanidad contraria a Dios (rebeldía) a costas de Dios (reconciliación). La visión alternativa de la cuestión entera que para Pablo es fundamental, no se limita a observar que a veces el amor sacrificado es lo bastante potente como para efectuar cambios en la sociedad. (Algunos de nuestros vecinos están más predispuestos a reconocer esa verdad a la luz de la obra de Gandhi y la de King.) Antes bien, en el propio fracaso y la muerte de Jesús, confesamos que Dios se movía con omnipotencia para desviar el curso de la historia, que desde Caín se encontraba bajo el signo de la hostilidad. Si la cruz es sabiduría, podemos aprender a leer la historia de otra manera; es decir, desde abajo. Podemos leer la ética de otra manera. Podemos observar que la verdadera racionalidad de un acto no está en que todos estén de acuerdo ni en que si suficientes personas actuasen así, venceríamos. Antes bien, la medida reside en si ese acto (o la cualidad de la voluntad y el propósito que demuestra) es congruente con el carácter divino manifestado en la cruz y también en todas partes donde hay vida saludable: en la educación con paciencia de los hijos, en decir la verdad aunque sea dolorosa, en hacer de intermediarios imparciales, y en la resolución de problemas desde la base de un respeto mutuo. Si la cruz es poder podemos aprender a participar en la historia de otra manera: con esperanza. A veces, como los primeros cristianos o como los judíos en Babilonia a quienes escribió Jeremías o como los héroes anabaptistas del siglo XVI en el Martyr’s Mirror [3], tendremos que limitarnos a «aceptar por la fe» que nuestra debilidad encaja dentro de la victoria del Cordero. Pero esta fe no será una perseverancia triste y amargada. Será un servicio prestado en esperanza, marcado por la misma confianza en el triunfo ya seguro de Dios que se observa en los himnos del capítulo cinco de Apocalipsis. A veces, como descubrieron los cuáqueros que ayudaron a abrir a la Inglaterra del siglo XVII al derecho a disentir y a los derechos de los presos, y a la Norteamérica del siglo XVIII a los derechos de los indios, nos tomaremos nuestro sufrimiento como nuestra contribución hacia la construcción de un mundo inminente, mucho menos brutal. Quizá veamos nuestra debilidad como la de una minoría estratégica que, por su propia creatividad o por asumir una labor que ningún otro había visto necesaria o por hallarse en condiciones de actuar como nexo y bisagra entre bloques de poder, puede concientemente maniobrar su participación procurando el bienestar de la sociedad entera. La forma del reto planteado se desvirtúa siempre que los cristianos creen (como muchas veces han creído) que están llamados por la ley del amor a abandonar el campo al adversario, y admitir que la sabiduría y el poder humanos deban continuar autónomamente en la actividad que les es propia, puesto que la sabiduría y el poder de Dios son otra cosa distinta. Eso no es lo que pone el texto. Pone que la manera humana de definir el poder tiende a no reconocer el poder real de Dios, que opera activamente en la experiencia humana mediante la cruz. Se confirma continuamente el error de los que piensan que por multiplicar su capacidad para destruir a aquellos con quienes han decidido que ya no merece la pena dialogar, pueden en efecto controlar el transcurrir de los eventos para traerlos a su propio terreno y a su propio beneficio. «¿Dónde están ahora los reyes e imperios de antaño que aparecieron y desaparecieron?» Es sólo en las últimas décadas que los científicos sociales han empezado a investigar cómo es que la respuesta blanda aparta la ira, pero ese siempre ha sido el caso. Es sólo en nuestra época de medios de comunicación y de movimientos nacionales, que líderes carismáticos como Gandhi y King pueden desarrollar sus técnicas de lucha social no violenta. Pero ya era cierto antes que aparecieran ellos, que el camino hacia la paz es abandonar la guerra. La cruz, después de todo, no fue un evento ajeno al ámbito de la política. El imperio más extenso, mejor organizado, y relativamente más justo de la historia mundial estaba ejecutando a un maestro de la no violencia, bajo la acusación de que representaba una amenaza de liberación nacional. Nadie conocería esa historia hoy día si no fuera porque:
Ese fue el texto que probablemente más veces citó Martin Luther King (hijo), al hacer frente al poder persistente del mal.
1. Con el fin de seguir de cerca la argumentación de Yoder, las traducciones de la Biblia siguen aquí el inglés tal cual él la cita. Cotéjese, si interesa, con versiones traducidas directamente de las lenguas bíblicas. 2. Este tema fue presentado por primera vez en Montevideo (Uruguay) en abril de 1971 y adaptado posteriormente para presentar en la iglesia First Presbyterian Church, de Cedar Rapids, Iowa (EE.UU.). Publicado en inglés como He Came Preaching Peace (Scottdale: Herald, 1985), Capítulo 3, la presente traducción (por Dionisio Byler) y difusión por internet es con permiso de Herald Press, que conserva todos los derechos. 3. Título de la traducción al inglés del extensísimo martirologio menonita holandés publicado por Thielemann J. van Braght en 1660 y conocido como Martelaarsspiegel, es decir «El reflejo de los mártires». |
||||