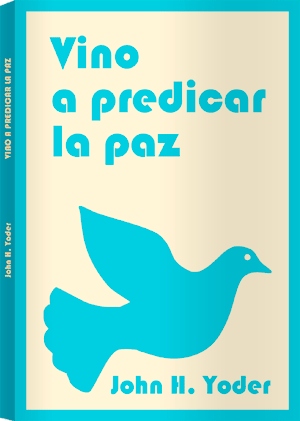|
||||
|
Vino a predicar la paz He Came Preaching Peace Copyright © 1985 Herald Press (Scottdale, EEUU) Traducción: Dionisio Byler, 2006 Reproducido aquí con permiso de Herald Press, que conserva todos los derechos.
Queremos poner la mente en una imagen maestra de la literatura profética de la Biblia Hebrea, una imagen que aparece en más de un texto, viendo con especial atención lo que esa imagen comunica en Isaías, Miqueas y Zacarías, aunque sin olvidar sus paralelos en los libros de Ezequiel y Apocalipsis. La ciudad de Dios sobre un monte a veces (como en Isaías, Miqueas y Zacarías) destaca por encima de los demás montes (a pesar de que hoy, como entonces, los montes vecinos a Jerusalén son más altos) por obra de algún tipo de milagro geológico. En Apocalipsis, sin embargo, la ciudad desciende desde el cielo, sin dejar de ser de alguna manera equivalente o paralela a Jerusalén y el Monte de Sion. Frecuentemente (como en Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis) la ciudad es fuente de agua que fluye hacia el oriente y el occidente a la vez, dando vida a los árboles que crecen en sus riberas. Ese cuadro profético reiterado tiene algo permanente que decirnos acerca de los propósitos de Dios para el mundo. Quiero intentar parafrasearlo o traducirlo, sugiriendo aunque más no sea tentativamente, cómo encaja en nuestro programa. Veamos primero el texto que hallamos en Zacarías:
La meta de Dios al final de la historia es construir una ciudad —un proceso civilizador. La historia empezó con un hombre y una mujer solos en un huerto. Empezó con Noé que toma tierra en la cumbre de una montaña en el extremo noreste del mundo conocido. Pero alcanzará su culminación triunfal en una ciudad: una ciudad ajardinada, situada en una cumbre donde todo el mundo la verá, asentada justo en el medio del mundo. Porque Dios está en medio de la ciudad, no hacen falta candelabros (salvo en Ezequiel) ni templo. Todas las naciones vendrán a ella para traer tributo y para aprender. Esto significa (en segundo lugar) que el propósito de Dios es un proceso de enseñanza —cuyo fin es llegar a todas las naciones. Se describe en términos legales:
Pero este «juicio» no supone castigo ni acusación. Supone establecer un orden correcto. Notamos que las naciones no vienen para hacerse israelitas. No se dice que vayan a cambiar de costumbres de alimentación. No hay mención de circuncisión. Ni tampoco, siquiera, de sacrificio. Vienen para aprender la ley del Señor. Vienen voluntariamente. Como lo expresa Miqueas: Naciones innumerables . . . dirán: El primer sentido de la palabra «civilizar», la raíz semántica de su significado, es la construcción de una ciudad. El sentido habitual del verbo, sin embargo, es el de la comunicación de conocimiento. Civilizar a alguien es educarle. Ese conocimiento, en este caso, es conocimiento moral. Se entiende como un «camino». Las naciones no conocerán ese camino a no ser que consigan aprenderlo. No es que lo conozcan por naturaleza. Antes de continuar, podríamos tomar nota de algunas de las cuestiones que nos suscita el texto. ¿Puede el mensaje de la paz llegar más allá de donde alcanza la fe en el evangelio? En el movimiento contemporáneo por la paz, hay varios puntos donde afloran estas preguntas. Hemos presenciado el debate sobre si el Tratado para la Limitación de Armas Estratégicas (SALT) fue un paso positivo, aunque inadecuado, o si es peor que no tener ningún tratado. Hemos presenciado el debate acerca de una congelación de la producción aunque sin abolir las armas nucleares ya existentes ni abolir la guerra. Hemos tenido que recordar que una postura contra el armamentismo cuyo fundamento primordial es el temor a no sobrevivir, no es en ningún caso tan moralmente válido como la que se basa en el amor cristiano. Todos estos debates son parte del panorama general si empezamos a creer que la paz que proclamaban los profetas, por mucho que se centrase en Jerusalén, debía atraer a todas las naciones. Como telón de fondo tenemos la elección fundamental de sostener una perspectiva positiva con respecto a la historia. La paz es cuestión de esperanza. En nuestra usanza corriente, la gente hace la guerra,
Sólo se hace la paz
La paz es entonces una negación, una ausencia. Hay que poner esta lógica patas arriba. La paz es algo que hay que hacer activamente:
La paz tiene unos requisitos previos que no se dan casualmente; tienen que construirse. La paz tiene requisitos previos en cuanto a actitudes, que son contrarios a la esencia de nuestras culturas nacionalistas y racistas. Sólo es posible alcanzarlos con experiencias dedicadas a desaprender y volver a aprender. Tenemos aquí cuatro esbozos de la cultura alternativa que crearán las naciones cuando hayan venido a Jerusalén. La primera es lo que hoy llamaríamos una reconversión económica. Se expresa con una de las frases más conocidas de la profecía: las espadas serán transformadas en arados. La destreza en la fragua y el yunque ya no se destinará a forjar armamentos sino herramientas de agricultura. Sigue haciendo falta el filo acerado. De hecho, el filo de las herramientas de agricultura tiene que durar más y cortar mucho más continuamente que el filo de las armas. De manera que forjar rejas de arado en lugar de espadas, podaderas en lugar de lanzas, exige dar un salto tecnológico, no un paso atrás (así como hoy día la industria armamentista es la menos eficiente y menos competitiva entre todos los segmentos de una economía industrial). Entonces la visión de los profetas no nos llama a un primitivismo o a una utopía naturalista. Lo que exige es un uso tanto más experto y tanto más productivo de la fragua y el yunque. El segundo cambio descrito es la renuncia de la guerra como medio institucional por excelencia para la resolución de conflictos. No pone que dejará de haber naciones. Todo lo contrario. No pone que ya no existirán diferencias o que desaparecerán los intereses egoístas. Pero como el Señor es el árbitro, ahora dejarán de trazar planes de guerra. Dicho esto, hay que recordar que la guerra es una institución. No es algo que pueda suceder sin la existencia de planes meticulosos. Un acto personal de autodefensa bien puede ser espontáneo. Una acción no violenta puede a veces ser espontánea (aunque las más eficaces suelen estar muy bien preparadas). Un acto de reconciliación puede ser una decisión momentánea (aunque incluso donde estos gestos puedan producirse por una creatividad espontánea, suelen ser el resultado de una cierta premeditación indirecta, produciéndose como expresión de un estilo de vida aprendido con el tiempo). Pero una guerra no puede ser espontánea. Hay que estudiar para realizarla. Es compleja y costosa. Exige una organización enorme, para hacer cosas que no se hacen todos los días. Las destrezas exigidas son diferentes de las necesarias para una vida corriente y saludable. Sin preparativos de guerra, no hay guerra. El profeta dice que cesarán los preparativos, indicando claramente su sintonía con aquellos muchos pasajes en los salmos y en los profetas donde se anuncia el fin de las guerras como parte de la esperanza profética. La visión no es —al menos no en estos textos— que la naturaleza humana sufra un cambio milagroso, de manera que cesen para siempre los conflictos. En cambio, lo que propone es que la cultura humana pueda reprogramarse, por virtud del conocimiento de la Ley y por el ministerio de un nuevo tipo de Juez, el cual (como lo expresa otro canto en la segunda parte del libro de Isaías):
Nuestro texto lo pone así:
Es posible que el sentido original de estos términos se combinase en el tipo de veredicto que proclama un juez conforme a las evidencias y el oráculo judicial que en otras religiones —y también en Israel— pronunciaba una voz sacerdotal o profética desde el templo. Cierto erudito sugiere que el vocablo torah en el versículo 3b no viene a ser «ley» en un sentido general, ni tampoco la Ley mosaica ni la instrucción religiosa en general. Antes bien, se refiere a la «instrucción» en el sentido de una sentencia concreta, como en Deuteronomio 17,11, donde la palabra tiene como paralelo mishpat, «juicio». Que se trata de un oráculo con una sentencia judicial viene a confirmarse con la expresión «la palabra de Yahveh» en paralelismo. Un templo viene a ser entonces el tribunal superior sacerdotal o profético para las naciones. Es imposible diferenciar entre la instrucción y la decisión judicial. La tercera imagen es una de renovación económica. Cada cual tendrá su propia finca de tierra productiva. Cada cual tendrá su lugar personal para un trabajo que traiga satisfacciones a su vida: una vid y una higuera. Si fuéramos a describirlo en términos modernos, diríamos que está claro que no se trata del capitalismo, donde las herramientas del trabajador son ajenas. Ni es tampoco una economía centralizada con obligatoriedad estatal, ni siquiera bajo el Rey Yahveh. No es un sistema de mercado regulado de tal manera que la gente más emprendedora acabe con toda la riqueza. Es una economía de jubileo —un volver a empezar para todo el mundo. Si queremos avanzar más allá del mero disfrute de la belleza de la poesía de la visión de Isaías y Miqueas y empezar a vivir sus promesas, tenemos que saber cuál de estos rasgos es el primero, haciendo que los otros sean posibles. ¿Es la reconversión económica la que genera la reconversión tecnológica? ¿Al revés? La cuarta afirmación es la más breve de todas: ya no habrá temor. ¿Desaparece primero el temor y por eso la gente puede deshacerse de sus armas? ¿O es la reducción de armamentos lo que hace disminuir el temor? Una vez más nos quedamos preguntándonos cuál es causa y cuál síntoma. En cualquier caso, la promesa no es de un cielo descarnado e ingrávido ni de una eternidad sin lugares concretos. Es la transformación de la existencia humana dentro —que no más allá— de su naturaleza económica, cultural y política. La transformación sucede en el punto de los motivos del temor. Una de las paradojas más extrañas de nuestro juego nacional con las palabras, es el empleo que se da al término «seguridad». «Seguridad interior» significa poner gente a espiar a los ciudadanos. «Seguridad nacional» significa preparativos militares, especialmente el desarrollo de equipamiento y estrategias para la retaliación. Estar auténticamente seguro no equivale a tener preparada una contraamenaza para cada amenaza del enemigo. Al contrario, significa que la amenaza ha desaparecido o bien que uno elige dejar de temerla. El profeta Jesús, así como los primeros cristianos, tuvieron que hacer frente a amenazas reales pero escogieron no temerlas. Algunos afrontaron el martirio pero sin temerlo. Les fue concedido —de pura gracia, por la fe— no temer sino amar. ¿Sigue siendo bueno aprender la ley? Hemos heredado un duro rechazo de la ley. Hemos heredado de Martín Lutero, pasando por la historia del pietismo y los avivamientos, un temor a que aprender o hacer la ley podría interferir con nuestra salvación. Más recientemente, el existencialismo como filosofía, acompañado por las psicologías de la realización y de la autenticidad del yo, han dado nueva vigencia a esa convicción pietista, expresada ahora en términos seculares. A esto sólo hace falta añadir rancios ecos de antisemitismo (porque culpamos a los judíos de la existencia de la Ley) y nuevas resonancias de la rebeldía intergeneracional. Es así como «legalismo» ha llegado a ser una palabra mala y lo que «mola» es la «libertad». ¿Pero de verdad es bueno estar por encima de la Ley? ¿No será que seguimos necesitando, como pensaban los profetas que lo necesitarían las naciones, oír instrucción del Señor? Deberíamos recordar que en su sentido hebreo original, «Torah» no es tanto «reglas» como «guía» o «instrucción». Una segunda cuestión que hay que estudiar es la elección, que también nos plantea nuestra historia pietista, entre la espiritualidad y la historia. La renovación espiritual muchas veces ha supuesto emprender un camino que nos lleva a apartarnos del mundo material. En determinado momento llegó a tomar la forma de un llamamiento a los creyentes a salir de las ciudades para irse a vivir al desierto. Cambió la orientación respecto a lo que importa: ya no lo material sino lo espiritual; ya no lo externamente verificable sino lo interiormente inefable; ya no la conducta sino los sentimientos; ya no hacer sino ser. ¿Qué hemos de hacer, entonces, con la forma tan marcadamente material que toma esta visión? ¿Nos incumbe destilar de ella algún significado espiritual interior que en ningún caso dependa de su forma exterior? ¿O seguirá constituyendo para nosotros una guía —aunque ya no literal— el informarnos de que la visión de los profetas asumía una forma económica, una forma tecnológica y una forma jurídica? No hay nada en este texto —y muchos otros por el estilo— que nos autorice a desestimar la sustancia histórica real del texto. La paz tiene una forma económica, una forma tecnológica y una forma jurídica. Por eso existen los estudios para la paz como una carrera en algunas universidades americanas. Desde luego que la motivación interior importa. Desde luego que te tiene que interesar personalmente. Desde luego que el amor al enemigo tiene que ser personal, tiene que ser sincero. Pero en nuestro texto las naciones ya han llegado a ese punto de decir: «Subamos a Jerusalén; oigamos la instrucción de Yahveh». Y ahora lo que necesitan es aprender y tener el tiempo y el espacio y la capacitación para reconvertir sus economías, para reestructurar sus democracias a fin de que su vivir juntos en paz tenga una estructura apropiada, que no solamente buena voluntad. Volvemos al texto para apuntar una última observación. ¿Qué es lo que reúne a las naciones para aprender la ley? Los israelitas no mandan ejércitos conquistadores por el mundo al estilo de Asiria o de Roma, ni como la Jerusalén de nuestros días. Ni siquiera mandan embajadas y misiones mercantiles y expertos técnicos e intercambios culturales, como Salomón. No envían misioneros ni exploradores como Marco Polo. Los pueblos vienen libremente. Les atrae la restauración de la ciudad, cosa que pueden ver por sí mismos. Les atrae el poder visible de Dios que opera renovando a su pueblo. Es la restauración de Jerusalén lo que los atrae. No es que Jerusalén sea restaurada por efecto de los tributos con que vienen. La frase «subamos» es el término técnico que se emplea para la peregrinación a un lugar santo. Probablemente es también importante que se hace una referencia especial aquí al «Dios de Jacob», y no a los otros nombres de Dios que eran de uso corriente en Canaán. Desde mucho antes de que Jerusalén se convirtiese en la capital de Israel, se venían empleando títulos para Dios como «el Altísimo» o «el Gran Rey». Aquí, sin embargo, la referencia nos lleva específicamente a observar el pueblo Israelita. La exaltación de Jerusalén no se puede diferenciar de la renovación de la comunidad israelita. Las naciones no vienen porque Jerusalén sea una ciudad santa desde la antigüedad gracias al renombre de su Dios, sino porque algo ha sucedido con la comunidad de fe de Jacob. Durante años ha existido una tendencia a apartar la mirada de la comunidad de fe al preguntarnos qué hacer con el mundo. Queremos una receta, para imponerla por ley. Pero el profeta, como Jesús en aquel otro monte más tarde (Mateo 5), dirige su mirada en el sentido contrario. Pregunta en primera instancia acerca de la comunidad de fe. Jesús habla específicamente a sus discípulo; ellos abandonan la multitud y suben al monte para escucharle. Él les exige que sean diferentes, que destaquen visiblemente
Su cualidad distintiva, dice Jesús, ha de encontrarse en que su justicia cumple la ley y la supera
Su primera pregunta no es: «¿Es posible gobernar de esa manera?» Su primera pregunta es: «¿Cómo es Dios?» —luego invita a sus discípulos a ser así. El Dios que ama a sus enemigos es el primer hacedor de paz. Jesús invita a sus discípulos a destacar. Entonces será visible cómo es que la fidelidad halla ecos por todo el mundo. No pregunta en primera instancia cómo adaptar nuestra ética de tal suerte que podamos llegar al poder o redactar las leyes. Puede que las naciones aprendan cómo hacer eso, pero tan sólo si primero ven una Jerusalén restaurada cuyos ciudadanos son diferentes porque son un pueblo que cree. ¿Dónde nos deja, entonces, esta promesa? ¿Ya se ha cumplido o seguimos esperándola para el futuro? ¿Somos nosotros, desde la perspectiva hebrea, los gentiles que empiezan a llegar? ¿Somos nosotros, desde la perspectiva mesiánica, parte de la ciudad ya restaurada? ¿O seguimos esperando esa ciudad? ¿O estamos ya en proceso de vivirla? ¿Somos nosotros esos discípulos que cuando Jesús se sustrae de la multitud, se reúnen en torno a él en lo alto del monte para escuchar de su boca que la novedad y la plenitud con que sus acciones encarnan la ley, conducirá a otros a glorificar al Padre celestial? Si nosotros, si todos los cristianos estamos incluidos en la afirmación de que esta nueva era ya ha empezado, que el Mesías ya ha llegado, que la ciudad sobre un monte ya se ha levantado, entonces tenemos que hacer frente a un reto nuevo, que el texto en sí no dilucida sino que es el producto de los siglos que han pasado desde entonces. Es importante, si queremos entender por qué el Occidente cristiano lo ha hecho tan endiabladamente mal en cuestión de la guerra, admitir los errores principales del pasado cristiano. Es demasiado fácil confesar los errores de los Constantinos y Carlomagnos, de los Calvinos y Cromwells y Káiseres. Si el arrepentimiento ha de poder ser parte de una confesión continua, entonces hemos de admitir que todos hemos fracasado, nadie hemos alcanzado la meta de ser una ciudad asentado sobre un monte. El cristianismo quedará para siempre asociado en la memoria árabe con las cruzadas; en la memoria asiática con el imperialismo. Desde el siglo IV las iglesias cristianas han justificado la guerra, por mucho que la hayan pretendido limitar. Desde el Renacimiento, los predicadores cristianos han ratificado el nacionalismo, por mucho que lo hayan pretendido superar. Las iglesias no limitaron en absoluto el pecado de nuestra nación [3] contra los habitantes aborígenes del continente ni los esclavos importados, contra los mexicanos en la era de Thoreau, o contra los cubanos y los filipinos en la era de Bryan. Es desde el mundo del Atlántico Norte, donde las iglesias tienen mayor peso, que se desataron dos guerras mundiales. No es que los cristianos en general hayan intentado, sin conseguirlo, construir una ciudad de paz. Es que hasta hace bien poco han pensado que sería una error intentarlo, o (y esto viene a ser lo mismo) que la única manera de intentarlo era la de vencer en sus guerras. El arrepentimiento cristiano, sin embargo, no equivale a la autocondenación. Es la respuesta que nos suscita un Dios de la gracia, que sin que lo merezcamos, nos da razones para la esperanza. En nuestros días las personas comprometidas sienten que carecen de poder. Pero la primera imagen profética nos llena de esperanza. La promesa es obra de Dios. No somos nosotros los que conseguiremos el objetivo divino de restauración de la ciudad ni de atraer a las naciones. El milagro será geológico según Isaías, Miqueas y Zacarías —o astronaútico según el Apocalipsis. A los israelitas les corresponde un papel en esa victoria. Son los que han de llevar el anuncio. Son los que han de entrar al nuevo orden. Han de recibir un espíritu nuevo y expresar su gratitud. Pero no son los que lo realizan. Es Dios quien hará la obra. Dios también la realiza a través de otros: a través de pueblos paganos que no confiesan el nombre de Dios y a través de gobernantes que sólo buscan su propio beneficio egoísta. Necesitamos esa respuesta para combatir el desaliento. Pero también necesitamos advertencias contra una esperanza demasiado facilona. Nuestra cultura, más que ninguna anterior en la historia del cristianismo, nos prepara un desengaño. No es porque no podamos hacer nada. Al contrario, podemos hacer mucho más que lo que nadie jamás haya podido hacer antes. Desde el siglo IV, los líderes eclesiásticos del mundo occidental han tenido acceso directo a los gobernantes. Desde la Magna Carta inglesa, poco a poco, han ido llegando reformas y revoluciones que han traído a la mayoría de los pueblos en nuestra parte del mundo, la sensación de que participan en su gobierno. Los dos últimos siglos han traído recursos materiales y científicos nuevos, que nos conducen a la sensación de que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. En nuestro siglo, hay cartas de derechos que limitan expresamente el poder de los gobiernos y dan voz incluso a las minorías. Bien puede ser que precisamente porque nuestro mundo y su herencia política anglosajona ofrece las mayores promesas y puede alardear de los mayores logros en el camino al respeto institucional de todos sus súbditos, que hemos llegado a ser los menos realistas y los más propensos a llevarnos un desengaño. Nos falta aliento para la lucha a largo plazo, porque nuestros músculos últimamente han perdido tono. A esta situación el testimonio bíblico sólo se dirige oblicuamente. En la Biblia no viene descrito el fracaso de Occidente. Aunque sí hallamos el fracaso de la monarquía nacional en la historia de Israel. Hallamos una crítica profética de las estructuras de poder corrientes en el antiguo mundo del Oriente Medio, y la desarticulación progresiva de la visión de dignidad humana que encarnaba la monarquía. Eso ya había empezado a suceder cuando hablaron Isaías y Miqueas. El proceso había avanzado bastante más para el tiempo cuando este texto que comparten ambos, quedó plasmado en la versión final de sus profecías escritas. Pero seguimos con la deformación que nos es propia por la historia de privilegio en el Occidente cristiano. Estamos predispuestos a vincular la verdad con el éxito, en formas que descansan sobre los hombros de la era de la religión oficial en un mundo que presumía de ser cristiano. Eso significa que estamos desfasados con respecto a las realidades del poder en el mundo moderno, que no recuerda con tanto cariño le era de la religiosidad oficial —ni qué hablar del mundo premoderno que sigue estando presente en Irán y Afganistán y África central; o en las culturas no del todo occidentalizadas que siguen sobreviviendo en la India o Japón. Así que os dejo con una cuestión que está auténticamente sin acabar. Cuanto más seriamente nos tomamos la promesa de Dios de que su obra de hacer paz es para este mundo presente, cuanto más consecuentemente reclamamos (al referirnos a Jesús como el Mesías) que la era mesiánica ya ha empezado, tanto más urgente resulta nuestro empeño hoy por hallar un sentido en común, de cómo la renovación del pueblo de Dios haya de invitar a las naciones a sumarse al programa de Dios. 1. Presentado en New Call to Peacemaking, Elizabethtown, Pennsylvania, el 18 de junio de 1982; en Briar Cliff College, Sioux City, Iowa, el 18 de abril de 1983; y en Whitworth College, Spokane, Washington, el 24 de febrero de 1984. Publicado en inglés como He Came Preaching Peace (Scottdale: Herald, 1985), Capítulo 8, la presente traducción (por Dionisio Byler) y difusión por internet es con permiso de Herald Press, que conserva todos los derechos. 2. Yoder frecuentemente creaba sus propias traducciones de los textos bíblicos. Por eso acostumbramos traducir directamente del texto inglés de Yoder. En el caso del presente artículo tenemos, además, la singular omisión de las citas bíblicas salvo en términos muy generales, es decir, la mención de los libros bíblicos en sí. —D.B. 3. Yoder, naturalmente, se refiere a su país: los Estados Unidos de América. —D.B. |
||||