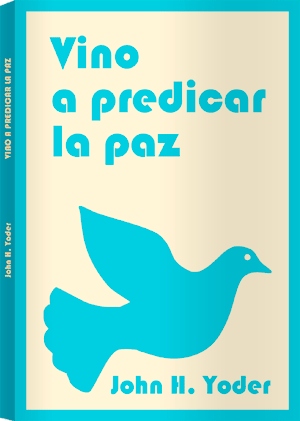|
||||
|
Vino a predicar la paz He Came Preaching Peace Copyright © 1985 Herald Press (Scottdale, EEUU) Traducción: Dionisio Byler, 2006 Reproducido aquí con permiso de Herald Press, que conserva todos los derechos.
La Palabra con Dios
La Palabra y la Creación
La Palabra en el Mundo
La Palabra entre nosotros
Hay pocos lugares en la Biblia donde el lenguaje sea tan sencillo. No dice nada que no hayamos oído antes. ¿Cómo proceder, entonces, si queremos escuchar de verdad lo que nos dice ahora? Si entrara dentro de nuestra labor aquí estudiar el texto de manera muy atenta y literal, para descubrir todo lo que decía en primera instancia, una cuestión problemática que no podríamos evitar sería la de determinar si los renglones que estamos viendo constituyen un poema. Cómo entender cada frase, depende en parte de qué tipo de literatura pretende ser. La forma parecería llevarnos a considerar que se trata de poesía. Los renglones son sencillos; muchos de ellos de extensión parecida, encadenados unos con otros con diversos tipos de paralelismo o en secuencias donde cada afirmación empieza con la palabra final de la anterior. Si estamos ante un poema, probablemente es uno que se creó en varias etapas, puesto que también hay secciones que no tienen una forma de poesía (como los vv. 6-9, 15 y 17-18). Así que tendríamos que imaginar que hubo dos etapas o más en el proceso de composición, donde al principio hubiéramos tenido un himno y luego algunas anotaciones añadidas entre tanto que se aprovechaba para hacer de prólogo al evangelio. Hoy la mayoría de los eruditos creen que tenemos aquí algún tipo de estructura poética en la intención original del autor —pero no es una opinión unánime; y los eruditos que concuerdan en que se trata de un poema no concuerdan en su valoración sobre cuáles renglones son los más antiguos. De manera que no pretenderemos dar una respuesta definitiva. El segundo reto general para la interpretación sería el de centrarnos en el sentido de la tercera sección (vv. 10-12) que habla de una luz que resplandece en las tinieblas y que no fue recibida. ¿De qué período habla? Los primeros versículos (1-2) hablan de un tiempo anterior a la creación, los siguientes (3-5) de la creación, y un tercer grupo (vv. 14s.) de la encarnación. Esto nos podría llevar a suponer que la sección intermedia pretende describir la historia de Israel, ese período extenso entre la creación y Cristo, cuando hubo una luz presente y continua, aunque nunca con plena claridad ni éxito. Pero este tercer segmento podría ser también un resumen atemporal, donde se describe la totalidad de la historia del mundo, inclusive la era cristiana, puesto que habla de la posibilidad de que lleguemos a ser hijos de Dios. Pero si es así, entonces el versículo 14 no representaría una fase nueva. Para nuestros fines, tendremos que arreglárnoslas sin dirimir esa cuestión tampoco. Puede que no haya una única manear de entenderlo correctamente. Si es verdad que la composición de nuestro texto pasó por varias etapas, empezando con un himno o una recitación del mensaje (utilizado tal vez en las iglesias antes de que el autor del evangelio lo incorporara a su libro), entonces puede darse el caso de que se le atribuyeran distintos significados específicos en los usos específicos que se le dieron, dependiendo de si se entonaba el himno en una iglesia o si se inscribía en su contexto literario presente. Para nuestros fines podemos dejar de lado lo que se podría aprender de ese tipo de análisis. Nos limitamos a tomar el texto tal cual ahora lo tenemos, como una serie coherente de afirmaciones en una prosa sencilla y rítmica, unos conceptos que hacen de prólogo para el resto del libro del evangelio. Al hacer esto, indudablemente se nos escapará algo de lo que podríamos aprender si supiéramos más sobre la composición y la estructura de cada renglón; pero a la vez aprovechamos la luz que arroja sobre estos versículos el hecho de saber que sirve de prólogo para el evangelio a continuación, que conocemos. Si desistimos de indagar más sobre cómo vino a componerse nuestro texto, entonces nos incumbe preguntarnos por qué. No es una exageración afirmar que todo lo que hallamos en el Nuevo Testamento se escribió en contra de alguien. No es una falta de respeto decir esto. Esa afirmación tan sencilla puede ser la mejor manera de prepararnos para descubrir adónde se quiere ir a parar al escribir un texto en particular. El tema aquí es lo que frecuentemente se da en llamar la «encarnación» (hacerse carne), pero esa palabra es un término bastante abstracto. Significa que Dios actuó en formas plenamente humanas y encomendó incondicionalmente su causa a personas perfectamente corrientes. Pero el resultado de su presencia, el efecto lógicamente inevitable de ponerse a nuestra merced, es que haya malentendidos. No tendríamos la colección de documentos que llamamos el Nuevo Testamento si no fuese por esos malentendidos, que exigían a su vez correcciones, equilibrio, amonestaciones y en general explicaciones más detalladas de en qué consistía exactamente el mensaje anunciado. A veces el carácter de corrección que es propio de la Escritura se hace explícito, como sucede en algunas de las epístolas. En otros casos, como el texto que tenemos ahora entre manos, hay que leer entre líneas para hallarlo. Si queremos sabe exactamente adónde pretendía ir a parar un texto, necesitamos considerar las alternativas a las que se opone. Es más, si de verdad queremos entender por qué hizo falta escribir el texto, deberíamos sentirnos atraídos por esas alternativas. Si no entendemos por qué esos malentendidos resultaban normales o incluso atractivos, puede que no acabemos de captar el sentido que tiene la propia corrección. Preguntémonos entonces cuáles pudieron ser los posibles malentendidos surgidos en torno a la cuestión de la encarnación, malentendidos que el autor hubo de tener bien presentes y que, de hecho, procuraba atajar al preparar este cimiento, precisamente, para su relato del evangelio. Está claro que parte del público lector de este prólogo debía ser un grupo de personas que conservaban una honda lealtad a la figura de Juan el Bautista. La segunda mitad de Juan 1 consiste en una colección de cinco narraciones breves, cada una diferente en cuanto a tiempo y lugar y protagonistas, pero coincidentes todas ellas en que Juan el Bautista, cuando la gente le preguntaba sobre su propia misión, solía decirles que mirasen más allá de su figura a la de Jesús, a quien todos debían estar esperando. En las dos anotaciones añadidas al texto del prólogo (6ss., 15ss.), se viene a decir esto mismo en tercera persona, de tal suerte que interrumpe el ritmo poético. ¿Por qué hacía falta esto? ¿Por qué hubo que reiterar machaconamente a los lectores que Juan no era la luz sino tan solamente uno de los testigos de Jesús? Es obvio que tiene que haber existido un grupo de discípulos de Juan que lo tomaban como el profeta verdadero, pero que no entendían que Jesús haya sido el cumplimiento de las promesas anunciadas por Juan. Esta deducción se ve apoyada al tomar nota de otras observaciones hechas a lo largo de los evangelios, amén de otros testimonios históricos al respecto. En Hechos 19 leemos de ciertos discípulos de Juan el Bautista, una generación entera más tarde, en la lejana ciudad de Éfeso. Continuaba existiendo un movimiento, paralelo y de alguna manera en diálogo constante con lo que comúnmente entendemos como la iglesia primitiva. Por tanto es importante intentar entender cuáles pudieron ser sus reservas. ¿Qué era lo que pensaba aquella gente que aceptaba a Juan mismo como el profeta, la luz, aquel a quien aguardaban los judíos? Sabemos algunas cosas sobre el mensaje de Juan. Consistía en una proclamación de que el reinado de Dios se había acercado y una promesa de juicio, conceptos que Jesús mismo aceptó y sobre los que construyó. Cuando Juan se hallaba preso y el reinado de Dios seguía sin llegar, al observar que la siega justiciera de Dios seguía sin haber sido llevada a la era para separar el trigo de la paja, Juan envió mensajeros (Lucas 7,18ss.) para averiguar si Jesús realmente era aquello que Juan pensaba que debía llegar. Sus expectativas seguían sin cumplirse. Lo que Jesús había traído no era lo bastante poderoso. Los romanos seguían ahí. Los colaboracionistas seguían ahí. Si era cierta la promesa de que Dios va a establecer la justicia, entonces entre tanto que lo haga conforme a nuestras esperanzas, no deberíamos conformarnos con menos. El evangelio nos indica que Jesús dijo a los mensajeros de Juan, que los ciegos y cojos y leprosos y sordos estaban recibiendo ayuda. Los muertos estaban resucitando y los pobres estaban escuchando buenas noticias. No se nos informa de si a los discípulos de Juan esa respuesta les satisfizo. Tampoco sabemos qué pensó Juan cuando le comunicaron el mensaje —si es que pudieron comunicárselo. Cuando más adelante Jesús fue «derrotado» con su crucifixión, se multiplicaban los motivos de que los discípulos de Juan llegaran a la conclusión de que Jesús no era al fin y al cabo aquel que esperaban. Es mejor seguir esperando que conformarse con mínimos. Es preferible creer que Dios de verdad va a traer justicia, aunque se demore algo más, antes que darse por satisfecho con menos que una victoria divina. La victoria de Jesús no resultó ser lo bastante dramática. La derrota de los enemigos de Dios no fue lo bastante real. El movimiento cristiano resultaba demasiado modesto, dependía demasiado de la fe —carecía de la necesaria concreción y comprobación. En el gran legado de la promesa profética, de la que (como Jesús también estuvo de acuerdo) Juan fue la culminación, había buenos motivos para esperar algo más, algo más grande y menos ambiguo, menos dependiente de la fe, menos perseguido. De manera que la constatación de que Juan siempre indicaba más allá de sí mismo hacia Jesús, no figura solamente como puente necesario, en la narrativa, entre el prólogo eterno y las narraciones subsiguientes. Estamos ante un debate vivo en los albores de la iglesia. El escritor asevera, en una situación donde no se puede dar nada por sentado, que lo que llegó con Jesús realmente es aquello que deseaba el Bautista —cosa que no era necesariamente fácil de creer. ¿Podemos reconocernos a nosotros mismos en los discípulos de Juan? Quizá empezamos a interesarnos en cuestiones de paz por un interés previo en la justicia. Puede que alguien nos dijera que la justicia tiene que prevalecer y que las cosas han llegado a estar tan mal que nos encontramos ante una encrucijada crítica. Pero va pasando el tiempo y la encrucijada crítica nunca acaba de llegar. Las revueltas estudiantiles en las universidades se calmaron, la guerra fue declarada una victoria para seguir bajo otros pretextos. Alimentar a los hambrientos ayer ha desembocado en que mañana habrá más hambrientos que nunca. ¿Acaso nos incumbe posicionarnos a favor de la justicia si no lo hace Dios? Tenía sentido cantar: «Hemos de vencer porque nuestra causa es justa; este es nuestro lema: en Dios confiamos», cuando la victoria parecía segura. ¿Pero por qué seguir confiando a falta de conquistas? O quizá seamos discípulos de Juan en otro sentido. Tal vez la victoria que pensamos que nos debe Dios viene a nivel de la experiencia. Queremos comprobar, mediante experiencias claras e irrefutables, que Dios es real y que está de parte nuestra. Acaso un exorcismo o una visión, una voz o un milagro. En ese caso bien haríamos en recordar que la revelación nos viene siempre en formas que podemos elegir rechazar. Es posible adivinar otra clase de oposición en nuestro pasaje, aunque escondida en las márgenes. En el propio evangelio de Juan (cuyos detalles arrojan luz sobre este prólogo), Jesús sufre unas presiones constantes por parte de las autoridades políticas y religiosas. El evangelio a veces los llama «los principales sacerdotes y los fariseos»; otras veces, sencillamente «los judíos» —o tal vez más correctamente «los habitantes de Judea». Esto no significa que hayan sido todos los judíos como tales —el pueblo llano, el campesinado, el hombre de la calle, esa mayoría que jamás es tenida en cuenta. Significa aquellos a que hoy día solemos referirnos como el establishment [3]. Se refiere a las personas que entendían que era su deber sagrado defender las instituciones y conservar la Escritura y las tradiciones recibidas de sus padres. A su entender, Jesús estaba rechazando ese legado, puesto que ponía en juicio la fidelidad personal de ellos. Jesús alegaba estar sencillamente cumpliendo el sentido de esa tradición, lo cual podemos confirmar al leer los documentos de la tradición judía. Pero ellos, el establishment, los que mandaban («los judíos» en ese sentido), opinaban que se estaba rebelando contra esa tradición y que la ponía en entredicho. Es trágico observar lo frecuente y extensamente que los cristianos han compartido la opinión de Caifás y Anás, de que la posición de Jesús era contraria al judaísmo o que los primeros cristianos luchaban contra el judaísmo. Esa no es la verdad. Bien es cierto que el cristianismo se ve como un movimiento que va más allá que Moisés. Ve en Jesús una gracia posterior a la que le había precedido (v. 16, «una gracia tras otra»). Ve el cumplimiento de promesas y la confirmación de esperanzas al constatar cómo Jesús conduce al pueblo de Dios más allá de donde habían llegado los profetas anteriores, pero siempre en una misma dirección. Incluso en el mismo hecho de su enfrentamiento con las autoridades, Jesús fue un digno practicante de la tradición judía. Las expresiones «la luz brilla en la oscuridad aunque la oscuridad no la recibe» (v. 5) y «a lo suyo vino pero los suyos no lo recibieron» (v. 11) pudieron en otro contexto haber significado a grosso modo que la verdad llega a la humanidad o que la revelación ha procurado abrirse paso en muchas ocasiones y en muchos lugares. Sin embargo, en su contexto presente, haríamos bien en entenderlas como referencias a la historia de los hebreos, donde Dios habló durante siglos de una forma muy especial a los descendientes de Abraham y al pueblo de Moisés; los cuales, sin embargo, mayoritariamente se resistieron a escuchar y obedecer. Existe un patrón en la historia del Antiguo Testamento muy semejante a lo que estamos por leer en el evangelio de Juan. La Palabra de Dios que viene a los suyos pero que no es recibida por ellos no es ninguna novedad cuando se repite en la carrera de Jesús. Ese siempre había sido el caso con los profetas, observación que Jesús mismo haría más adelante en los relatos de los evangelios. ¿Es que no nos tienta en absoluto esa postura cerrada a lo que Dios está haciendo ahora, en el nombre de aquello que tenemos por muy seguro que dijo en el pasado? Hay sólo un punto en mi traducción inicial donde me he permitido alguna libertad con el texto original: la frase «amor inalterable » (v. 14) viene donde en el griego pone literalmente: «gracia y verdad». Aquí sigo a uno de los intérpretes recientes más completos y competentes, Raymond E. Brown, autor del comentario Anchor Bible. La secuencia de dos sustantivos es la manera más sencilla de expresar en hebreo lo que en nuestras lenguas europeas pondríamos con un sustantivo y un adjetivo. La gracia y la verdad no son dos realidades diferentes sino dos maneras de describir una misma realidad. En hebreo se diría con una frase como «amor inalterable » o «fidelidad de amor». Por cierto, este es uno de los puntos donde el vocabulario del prólogo y el del resto del evangelio difieren. «Gracia» es un término habitual en Pablo pero no en Juan. «Verdad» es un concepto extraordinariamente importante en el evangelio de Juan. Tanto así, que es uno de los nombres que Jesús se da a sí mismo. Pero precisamente ahí es donde difiere del significado que tiene en este pasaje concreto. La designación de «Ley» y «Moisés» como aquel pacto anterior que ahora ha sido rebasado, tampoco es exacta al lenguaje que tenemos en el resto del evangelio de Juan. Tiene más parecidos con los escritos de Pablo. Lo que se está diciendo no es que lo que se conocía a partir de Moisés y la ley fuera otra cosa distinta que el amor inalterable. Lo que se dice es que ese amor inalterable no podía ser contemplado en su plenitud («plenitud» es otra palabra más típica de Pablo que de Juan) porque todavía no había «llegado a ser» —todavía no había asumido nuestra propia condición. A nuestro autor le queda otro adversario o grupo o posición a que hacer frente. No sabemos si esta gente estaba organizada ni cómo se llamaban entre sí. El Nuevo Testamento nunca los identifica como un partido pero su postura es una a tener siempre en mente y sabemos bien cómo pensaban. Son los que niegan lo que se dice tan categóricamente en el versículo 14 de nuestro prólogo, que la Palabra se hizo carne, que el mensaje de Dios tomó forma palpable, plenamente humana. En la primera carta de Juan, hallamos la etiqueta de «falsos profetas» para los que niegan que Jesucristo vino en la carne. En otras partes ese mismo libro tilda de «anticristo» a los que niegan a Jesucristo. Pero debemos cuidarnos de equivocar esa expresión. Negar a Jesucristo hoy sería mantener una filosofía secularista, ser agnóstico o ateo, afirmando que no existe —o que es imposible hablar inteligiblemente acerca de— una realidad trascendental que pudiera acercarse a nosotros en Jesús. Los que dudaban en el siglo I afirmaban precisamente lo contrario. Creían firmemente en una realidad trascendental. Se entendían a sí mismos precisamente como los que tenían conocimiento. Se veían como los responsables de la preservación y la matización exacta de los conocimientos religiosos más elevados. Los historiadores los llaman «gnósticos», palabra derivada de un término griego que se refiere a un conocimiento especial esotérico. Eran los sabedores, los iniciados. Hoy los llamaríamos gurús, maharajis… o teólogos sistemáticos. El conocimiento especial que poseía esta gente tenía que ver con la realidad de Dios mismo, que se cuidaban mucho de conservar contra la disolución y polución de cualquier mezcla con lo humano. Ser divino es ser diferente. La diferencia entre Dios y nosotros es lo que hay que salvaguardar. Cuanto más divino, más diferente y distante de la humanidad. La auténtica médula de la creencia es ese Dios tan ausente. Desde esa perspectiva, entonces, Jesús resulta demasiado cercano y sencillo, demasiado accesible, demasiado imperdurable. Si Dios sólo puede ser adecuadamente concebido en su unidad, distancia y pureza, entonces el único camino entre él y nosotros tendría que ser una escalera extremadamente larga. El nombre de esa escalera, por lo menos para algunos gnósticos, era precisamente el término que tenemos aquí: la Palabra. Nuestro evangelio emplea el término técnico, Logos, Palabra, que empleaban los gnósticos para describir ese principio de intermediación capaz de alcanzar hasta nosotros atravesando infinitud de pasos y estadios entre Dios y la humanidad. La Palabra no podía ser jamás para ellos lo mismo que Dios mismo ni que la humanidad misma, sino esa escalera entre dos niveles fundamentalmente incomparables e incompatibles entre sí. De manera que cuando negaban que Dios pudiera ser palpado en la carne, no expresaban incredulidad sino piedad; no falta de fe sino la espiritualidad más elevada. Desde la lógica de esta manera de entender la comunicación, la diferencia entre la palabra y quien habla es perfectamente obvia. Cuando uno habla con otra persona, la palabra es el vehículo indispensable que comunica la identidad de quien habla y el contenido de su comunicación, a la vez que sigue siendo algo diferente que la persona misma. Por muchas palabras que se empleen, éstas jamás agotarán el sentido pleno de quién es el que habla; y es fácil que algunas de las palabras pronunciadas incluso confundan o se interpreten mal. Así que para el gnóstico, la Palabra, es la primerísima y más importante entre las criaturas de Dios, pero jamás puede ser más que algo creado. ¿Cómo responde Juan a esta orientación excesivamente religiosa? Una manera de evitar una herejía es evitar su lenguaje y evitar el contacto con quienes la mantienen. Se intenta evitar el más mínimo asomo de un eco de la enseñanza falsa, desvinculándose del vocabulario del error, prohibiendo expresiones de uso heterodoxo. Pero aquí en el prólogo la estrategia es la contraria. El concepto medular de la visión gnóstica de intermediación entre Dios y el hombre, el concepto de la Palabra, se adopta y emplea para argumentar la posición contraria. En un extremo del puente, la palabra se identifica plenamente con nosotros, con la carne, con lo finito, lo histórico, el presente. Precisamente aquello que temían los gnósticos, procurando evitar que perdiese fuerza el poder y la realidad de la divinidad, eso mismo afirma ahora el evangelio que ha sucedido, no en la humanidad en general sino en Jesús en particular. Para poder decir eso, el autor ha osado apropiarse de la propiedad intelectual del adversario. Aprovecha los mismos términos cuyo uso se suponía debían evitar que se pudiese concebir de una presencia concreta de Dios, para sostener precisamente esa presencia. Puede que el marco original del poema haya existido ya antes. Si observamos con atención la sección del medio del poema, podría incluso haberse tratado de una poesía precristiana. Podría estar describiendo en general la condición humana, rodeada por tinieblas donde la luz sólo puede penetrar muy infrecuentemente y sin claridad alguna. Podría leerse como un documento sobre las dificultades que halla la verdad, que al venir a lo suyo no es bien recibida. Vista así, aisladamente, esa sección media de la poesía original podría haber sido un himno gnóstico, una lamentación sobre la oscuridad en que se encuentra sumido el mundo. Si sugiero esto no es porque exista ninguna evidencia textual de que parte de nuestro texto haya existido originalmente como un himno gnóstico, sino porque esa misma idea ilustra el riesgo radical asumido por esta estrategia misionera, que adopta el lenguaje de sus contrincantes como instrumento de su propio testimonio. John Frederic Oberlin, un pastor rural pietista de hace dos siglos, en un valle aislado entre Alsacia y el resto de Francia, el padre de los colegios para párvulos y de la formación profesional universitaria para la agricultura, en cuyo honor se fundó en el siglo XIX una universidad en Ohio, se encontraba a la mitad de su carrera cuando la Revolución Francesa acabó con la religión. El culto público cristiano fue abolido, reemplazado por la adoración de la diosa Razón. En toda Francia la población estaba convocada a reunirse el 14 de julio para oír discursos patrióticos sobre la libertad, igualdad y fraternidad; y arengas contra la tiranía. Sin inmutarse y con toda naturalidad, Oberlin subió a la tribuna delante de los ciudadanos de su pueblo el Día de la Bastilla y predicó acerca de la libertad cristiana, la igualdad cristiana, la fraternidad cristiana y contra la tiranía del odio y la avaricia. El ejemplo es superficial pero la estrategia igual de radical. Desde luego la estrategia asume riesgos graves. Podemos intuir algunos de los riesgos cuando hoy día asumimos el reto de parafrasear el nombre de Cristo en términos de liberación o de la capacidad de realizarse o de la necesidad de relacionarse con el prójimo en cierta profundidad o de estar a disposición de los demás. El peligro es que acabemos por usar el lenguaje de nuestros oyentes no cristianos para decir lo que ellos quieren escuchar. La prueba de la fidelidad estará en que sepamos utilizar el lenguaje de la multitud o de la moda pasajera, para comunicar exactamente lo contrario. Eso es lo que hace el prólogo del evangelio con el lenguaje del gnosticismo. Pone patas arriba todo un sistema filosófico, cuyo único propósito había sido dramatizar la distancia insalvable entre la espiritualidad de Dios y nuestra pobre humanidad, y para describir la necesidad de ejercicios esotéricos y difíciles, de mediación e iniciativa, con el fin de ascender contemplativamente —aunque más no fuere uno o dos peldaños— hacia la luz lejana. Este es entonces el lenguaje que se apropia y pone patas arriba para reclamar —no, para proclamar— que todo el sentido de la creación, todo el orden y el propósito y la finalidad del orden creacional, ha desembocado aquí en medio de nuestra vida, poniéndose absurdamente a nuestra merced, de tal suerte que depende de lo que decidamos nosotros, el que el resultado sea o no nuestra iluminación, transformación y conversión en hijos de Dios. Si hasta aquí no te has reconocido entre los discípulos de Juan ni tampoco entre los que sostienen el establishment de las autoridades a la defensiva, quizá sea esta última categoría la que te describe. Tal vez te encuentras entre los que buscan sabiduría y los conocimientos más profundos. ¿Puede tratarse de gloria cuando habita entre nosotros en una tienda? ¿Puede tratarse de Dios cuando quien se nos acerca es un hombre? ¿Puede ser real cuando sucedió hace siglos? ¿Acaso no se suponía que el objetivo de nuestra fe era sacarnos de la transitoriedad, la incertidumbre y la inseguridad, para elevarnos a otro nivel superior? ¿Entonces no es necesario meditar las cosas en mayor profundidad? Si eso es lo que pretendemos —tal el caso frecuentemente en la búsqueda existencial del estudiante— tenemos que escuchar una vez más que sí es verdad que existe otro nivel superior de la verdad, pero que vino aquí a nosotros. Hemos situado el texto entonces en cuanto a sus adversarios. Ahora bien: ¿cuál es su mensaje? Nada de lo que dice este texto nos suena a novedad. Y a pesar de todo, sigue siendo lo que necesitamos escuchar una y otra vez. Las distorsiones contra las que advierte siguen siendo nuestras tentaciones de siempre. ¿Acaso no estamos persuadidos de que cuando hay revelación divina tiene que mostrarse con poder, sin ambigüedades, imposible de negar? Sin embargo la suerte que corrió esa revelación de la Palabra es que fue rechazada —y no por los que eran supuestamente sus enemigos sino por los suyos. A lo suyo vino. Vino donde tenía derecho a suponer que sería bien recibido y fue su propio pueblo el que no quiso escuchar. Esto viene sucediendo desde Adán, desde Abraham, desde Moisés. Y después de Jesús sigue sucediendo, que la dureza del sufrimiento de Dios no viene provocada por la rebeldía dura y bruta de los pérfidos, sino por la negación de los suyos a recibirle. Tenemos que examinar bien, uno a uno, estos tres retos a que hace frente este prólogo. A veces somos como los discípulos de Juan. Queremos un símbolo de poder que nos convenza sin lugar a dudas, sin que haga falta tener fe, por su propio impacto sobrecogedor. A veces somos como el establishment de las autoridades judías, procurando que la verdad rinda cuentas a nuestra necesidad de movernos entre certezas. Muchas veces, como los gnósticos, anhelamos una realidad religiosa que nos ayude a evadirnos de nosotros mismos y de la sencillez y materialidad de «la carne». La sencillez de la historia del evangelio nos pone en apuros en cualquiera de los tres casos. Nos resulta débil, igual que a los discípulos de Juan. Nos desconcierta, igual que a la elite espiritual judía, por el hecho de ser material, local y temporal. Para lo que hay de establishment en todos nosotros, resulta superficial, demasiado contemporáneo y cambiante. Pero permitámonos ahora generalizar más allá de estas tres posiciones. Podemos observar que lo que tienen en común todas, en sus formas tan dispares, es una impaciencia con la realidad de nuestra vida dentro de los límites de la creación y de la historia. Apelar al poder de la liberación desde arriba, apelar a la dignidad de una revelación desde arriba o refugiarse en la autoridad de una tradición recibida, son tres maneras distintas de en cualquiera de los casos evadir los riesgos de la realidad presente, refugiándose en una incredulidad de fondo. Como respuesta a esa tentación que todas comparten, este texto, como pocos otros en todo el Nuevo Testamento, nos dice dos cosas aparentemente contradictorias: Dice en primer lugar que lo que nos ha llegado en la palabra y obra de Jesús es mucho más que la palabra obra de un hombre, puesto que lo que se nos acerca tiene toda la dignidad de la preexistencia, de haber compartido la obra divina de la creación. Que el mundo haya sido creado o que Dios es el Creador, no era ninguna idea nueva ni les resultaba información inesperada a los lectores cristianos judíos cuando se escribió este texto. Pero el que aquello que viene a nosotros en Jesús no es otra cosa que la verdad y el poder de la creación, esa sí es una novedad. Es, de hecho, una alegación que —sistemáticamente— las teologías de nuestro día tampoco creen. La mayoría de las teologías mantienen una profunda distinción entre la creación y la redención. Por ejemplo en Martín Lutero y en el protestantismo clásico —o en Emil Brunner o H. Richard Niebuhr en tiempo más recientes— la creación y la redención conllevan dos juegos de implicaciones éticas muy distintas entre sí. Cuando se deriva el sistema de valores a partir de la creación, por ejemplo, se acaba defendiendo el Estado, que es una institución propia de la creación. Mientras que si se fuera a derivar una guía solamente a partir de la redención, entonces las enseñanzas y el ejemplo de Jesús llegarían a tener un papel preeminente, por lo cual habría que adoptar la no violencia. Pero todo el que quiera derivar conclusiones no violentas a partir de las enseñanzas de Jesús está obligado a admitir que el ámbito de la creación está gobernado por otras leyes y otras autoridades. En otras palabras, es cierto que Jesús habla de parte de Dios, como también hablaron antes los profetas; pero Dios dispone también de otros canales por los que ha dicho otras cosas muy distintas, cosas que podremos aprender empleando otras maneras de escuchar a Dios, tales como el análisis razonable de la Palabra que actúa en la creación. Por eso no es meramente una diferencia especulativa sino una muy concreta, la que está en juego cuando la generación apostólica que redactó este texto y sus paralelos, insistió que lo que podemos conocer en Jesús es precisamente idéntico, en autoridad y en significado, a lo que cimienta la creación. Cuando pone: «Ninguna cosa que existe, existe aparte de él», Juan no se está inventando una teoría nueva de la creación. Se está limitando a reiterar lo narrado en Génesis, donde vemos cómo Dios creaba mediante su Palabra. Pero de estos hechos Juan deriva una negación. Dios nunca jamás se ha revelado de otra manera. No ha revelado un propósito o carácter diferente en la creación, que lo que ahora descubrimos por medio de Jesús. Esa insistencia no es en absoluto única en el texto que estamos leyendo. Hay otros textos en el Nuevo Testamento, escritos por otros autores para otros lectores, que de formas muy paralelas subrayan la alegación de que lo que conocemos en Jesús es lo que viene cimentando la creación. Oigamos la carta a los Hebreos (1,1-3): De muchas y diferentes maneras habló Dios en la antigüedad a nuestros padres por los profetas; pero en estos últimos días nos ha hablado por un hijo, a quien designó como heredero de todas las cosas, por quien creó también el mundo. O quizá debemos escuchar lo que pone en Colosenses (1,15-17): Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. […] Él es antes que todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Esa misma alegación se reitera en menos palabras en aquel himno cristiano temprano que cita el apóstol Pablo en Filipenses 2, que sin referirse expresamente a la creación, habla de que el Hijo había tenido la misma forma que Dios y que la igualdad a Dios era algo a lo que se podía haber aferrado, antes de «vaciarse». Esto es más que lo que pedían los que dudaban de la humanidad de Jesús. Los discípulos de Juan se habrían dado por satisfechos con otro Elías. Los principales sacerdotes y fariseos habrían aceptado otro Moisés u otro David. Pero lo que mueve a nuestro autor no es solamente acallar las críticas; él está cantando alabanzas. Pero resulta incluso más potente y más original, si cabe, la estocada en el sentido contrario. Nuestro autor aquí, así como los pasajes paralelos escritos a los Hebreos, Colosenses y Filipenses, afirman una misma cosa: La Palabra se hizo carne y vivió en una tienda entre nosotros. Que la Palabra se hiciera carne no significa tan solamente que se puso a nuestro alcance, que se hizo visible —no es sólo que se tradujo a términos que pudiésemos comprender. Para eso habría bastado con hablar otra vez en palabras proféticas, como en ocasiones anteriores. O habría bastado con inspirar un libro perfecto, como el Corán en el Islam. O habría bastado con prestar su apoyo divino a alguna institución poderosa humana como el Sanhedrín o como el Vaticano. La elección del término «carne» para describir su vida entre nosotros, así como la elección del verbo «habitar en una tienda» no indica tan sólo que Dios se hizo palpable. Significa que se hizo débil, humilde, vulnerable. El poder que cimienta la creación vino a nosotros asumiendo tal forma que es posible que le hagamos daño. Ese es entonces el mensaje medular del prólogo. La debilidad de la carne no contradice las alegaciones de Juan acerca de Jesús. Es precisamente en su aceptación de la debilidad y la humildad que podemos ver el alcance de su amor, porque es así como somos nosotros. ¿Cuánto amó Dios al mundo? Tanto que envió a su único hijo. El énfasis acumulado de nuestro texto, si lo leemos una frase a la vez («único hijo en el seno del Padre», «con Dios desde el principio») recae en la gloria y majestad de la Palabra. Pero esa no es ninguna novedad para ningún judío serio, mesiánico o no, que pudiera oír ese himno o leer ese evangelio. El énfasis acumulado recae en la tienda, tanto más notable desde que en el resto del evangelio se compara a Jesús con el templo, no con el tabernáculo. Intentemos imaginarnos en la situación de los cristianos de segunda o tercera generación. Los cristianos de la primera época, cuando se reunían alrededor de los apóstoles cuyos recuerdos de Jesús eran de primera mano y que seguían vivos, sabían lo de la cruz porque conocían perfectamente el lugar donde había sucedido y podían entender cómo algo así podía suceder y lo que significaba. Para ellos era bastante, para que resultase significativo y convincente, con poder oír contar esos hechos con la autoridad que les imprimían los testigos oculares. Para los cristianos judíos de primera generación, los hechos resultaban hondamente significativos sencillamente por tratarse de una obediencia a Dios, rubricada por Dios mediante la bendición de la resurrección. Pero ahora hemos avanzado una o dos generaciones más tarde. Ya no estamos en Palestina. No conocemos personalmente ningún apóstol que haya presenciado en persona aquellos hechos. No conocemos los lugares ni la cultura judía. Entonces la misma sencillez y materialidad y realismo de la historia del evangelio, que habían sido su garantía al principio, ahora son un estorbo. Lo que cuenta un apóstol puede, en el peor de los casos, suscitar desacuerdos o caer en el olvido. Pero la antigua memoria de una comunidad se puede desvanecer poco a poco o se puede reinterpretar o puede resultar inverosímil. Ese evento ahora distante en el tiempo resulta demasiado específico y localizado. ¿Acaso es necesario o posible seguir celebrándolo como el punto de inflexión de toda la historia humana? Es a esto que responden los autores o poetas de los puntos salientes del testimonio del Nuevo Testamento cuando proclaman que lo que sucedió en la cruz es una revelación de la forma de Dios, que es lo que hace Dios como culminación de la trama de la historia. Aseguran que lo que en Jesús fue un evento particular, es el patrón permanente que sigue la obra de Dios. La Palabra eterna osa ponerse a nuestra merced, el poder creador que cimienta toda la creación se vació a sí mismo en el molde frágil de la humanidad, tomando forma en Jesús. Dios tiene la misma forma que tiene Jesús y esa es la forma que siempre ha tenido. La cruz explica el significado de la creación. Lo que hizo Jesús sucedió en un lugar particular, desde luego, porque Dios se toma con absoluta seriedad la realidad particular de nuestra historia. Pero lo que en la cruz sucedió en un lugar en particular, es universal y eternamente la naturaleza divina. La filosofía religiosa empieza habitualmente estableciendo, por sus propios métodos, cómo es Dios; y luego tiene que contorsionarse y retorcerse para explicar que de algún modo Jesús es así también, excepcionalmente. Pero estos texto funcionan al revés. Ven a Jesús y confiesan que Dios es como él. Las disquisiciones teológicas posteriores vendrían a estar dominadas por la pregunta filosófica: ¿Cómo puede hacerse hombre Dios? ¿Cómo puede lo infinito hacerse finito? El término técnico para este hecho es «encarnación». Durante siglos, el hecho de que Dios había conseguido hacer lo que era filosóficamente imposible fue el tema dominante de la teología, haciendo de este pasaje la clave para desentrañar debates extremadamente complicados en torno al rompecabezas lógico de cómo encajar tamaño milagro en el lenguaje quisquilloso de la filosofía. Las definiciones para describir la Trinidad en el siglo IV, o tan sólo para referirse a las dos naturalezas de Cristo en el siglo V, subrayaron la importancia dramática de que nuestra salvación depende de lo que pone este texto y del hecho de que la Palabra traspasó la línea divisoria entre los niveles de realidad divina y humana. Luego en tiempos modernos esa misma imposibilidad lógica que durante un milenio y medio valió como símbolo dramático de la salvación, vino a ser la principal piedra de tropiezo. La disposición con que nuestra cultura aborda cuestiones de trascendencia (sobre realidades ulteriores, a otro nivel que lo inmediatamente visible) sufrió un vuelco. Ahora, decir semejantes cosas sobre la Palabra que es parte de la naturaleza divina —o sobre la Palabra que se hace un ser humano— en las mentes de muchos de nuestros contemporáneos es por definición pronunciar contrasentidos y sandeces. De manera que el mismo pasaje que solía funcionar como definición dramática de lo más importante para la fe, es ahora un estorbo para la fe. Cada tantos años aparece algún best-seller teológico que ofrece una nueva secuencia de redefiniciones y explicaciones cuyo fin es ayudar a los lectores a creer en algo, sin que el lenguaje de nuestro texto ofenda. Todo esto puede ser digno de debatir por sus propios merecimientos, pero también puede distraernos de lo que este pasaje procuraba decir. El autor de estos renglones no pretendía conducir nuestra atención al rompecabezas lógico. No era su intención ofender a sus lectores con la imposibilidad lógica de lo que afirmaba. Y también es dudoso que haya procurado, como la teología medieval, alabar los hechos por considerarlos tan absolutamente milagrosos e imposibles. A su manera de entender, no había nada inimaginable en la idea de que la naturaleza divina abarcara un segundo «algo» como la Palabra, que está en Dios y a la vez resulta ser lo bastante diferenciable como para acercarse a los hombres. La Palabra —siempre es útil recordar— no es la Biblia. Ni siquiera es Jesús; todavía no. Nuestra paráfrasis inicial pone correctamente «ella» en los versículos 1-5; y podría seguir así también en 10-12. La Palabra es una faceta, un aspecto de Dios mismo: Dios al revelarse. Dios tal cual se percibe en el acto de comunicarse. Los propios judíos, monoteístas intachables, venían hablando desde hacía siglos en términos parecidos acerca de lo que ellos llamaban «la Sabiduría» (Pr 1,20-29; 3,13-20; 8,22-30). Tampoco podía constituir para el autor del evangelio un rompecabezas filosófico el hecho de que Dios escogiese —o pudiese— hacerse carne si le venía en gana. Desarrollar entonces toda una argumentación masiva en torno a lo milagroso que resulta el que Dios hiciera lo que por la propia naturaleza de las cosas él no podía hacer, es equivocar el mismísimo meollo de nuestro pasaje, por muy reverentemente que se hiciese eso durante la Edad Media o por mucha buena voluntad que se ponga en el empeño en la teología moderna. A nuestro autor no le interesan las dudas acerca de si es posible que suceda lo que él dice que sucedió. El texto no pretende ser una disquisición teológica. Sencillamente afirma ser un «testimonio». Un testimonio es una forma muy particular de comunicación humana. Involucra a quien habla, de una manera más directa que algunas otras formas de comunicación; porque quien habla tiene que poder decir: «Yo vi…» o «Yo oí…». Eso es lo que hace este pasaje aquí, en el versículo 14 y otra vez en el 16. Pero al contrario de lo que sucede con mucha comunicación personal, especialmente en nuestras culturas modernas que nos han enseñado a ser muy conscientes de nuestra individualidad —y también distinto al pietismo moderno— el testimonio no consiste en hablar de uno mismo excepto en relación con algo más allá de uno mismo: algo que sucedió, algo que otras personas también podrían haber visto u oído o palpado si hubieran estado presentes. El uso habitual del término «testigo» sucede en los juicios. Su propósito es ayudar a los jueces o a un jurado a comprender y creer la realidad objetiva que relata el testigo. De manera que el propósito de Juan no es dramatizar la encarnación en cuanto milagro, realzando la religiosidad de la fe al subrayar lo difícil que es que se haya producido el hecho. Lo único que le interesa es dirigir nuestra atención al hecho de que Dios escogió hacerse oír y que consiguió hacerse oír, no con voz de trueno como en el Sinaí, no sólo en este o aquel profeta, sino en la humanidad palpable de un ser humano entre los seres humanos. Quizá sea posible aclarar el caso con un ejemplo moderno, salvando las distancias. En los últimos años, a todos nos cuesta saber cómo reaccionar ante los informes de personas que dicen haber observado objetos en el cielo que por su forma o manera de desplazarse es imposible que sean aeronaves humanas. Se ha inventado un término que en el fondo es una negación, no un término: «objetos voladores no identificados». Para colmo, ha llegado a circular la historia de alguien que tenía excepcionalmente claro que eso era, en efecto, lo que había visto —porque el objeto que vio tenía pintadas las letras OVNI. Ahora bien, lo que nos impide creer estas historias es nuestro conocimiento, más precisamente nuestras convicciones apoyadas por una nada desdeñable experiencia cultural y por las teorías científicas y nociones de ingeniería, que nos enseñan que esos fenómenos sencillamente no pueden suceder. Nuestras dudas se alimentan además por la información que poseemos acerca de ilusiones ópticas, alucinaciones generadas en la mente humana, los efectos de la sugestión y otras tantas maneras por las que la gente puede engañarse. De manera que cuando escuchamos de otro caso de alguien que sin el más mínimo lugar a dudas ha avistado un objeto volador no identificado, nuestra mente desarrolla dos procesos paralelos y perfectamente compatibles. Por una parte está el interés en aclarar las definiciones, desde la más profunda duda de que tales cosas ocurran. Por otra parte, entra en juego la actitud que adoptamos normalmente cuando alguien dice haber visto algo y quiere que creamos que lo que vio es real: escuchamos lo que el testigo cuenta. Entonces, si queremos entender lo que Juan nos está tratando de contar acerca de Jesús, tenemos que aplicar nuestras mentes no al primer tipo de proceso sino a la segunda actitud. Juan no nos está tratando de explicar nada sobre la posibilidad o imposibilidad de lo ocurrido. Sencillamente se limita a dar testimonio de que lo que Dios siempre ha sido, ahora también. Y que lo que la Palabra de Dios siempre ha estado tratando de hacer, en la creación y en el huerto de Edén y en Abraham y en Moisés y en los profetas —seguir brillando muy a pesar de que la oscuridad no absorbe la luz— ahora también. Ese mismo impulso revelador que está en la propia naturaleza de Dios ahora ha alcanzado su culminación. Una gracia tras otra. El amor inalterable, que siempre ha estado actuando, ahora pudo ser contemplado en su plenitud. El hecho de que esto sucediera no supone en absoluto un rompecabezas. Es como tenía que ser, puesto que Dios es como siempre ha sido —el Dios del amor inalterable. Lo que nos cuenta Juan no es que el rompecabezas sobre si podía o no suceder ha sido solucionado por arte de milagro. Lo que nos quiere contar es cómo sucedió. Que sucedió en un hombre. Un hombre corriente, un judío, un pobre, un hombre que hablaba con autoridad pero se comportaba como un siervo. Un hombre que se entregó por sus discípulos en lugar de resolver los problemas del mundo dando órdenes a la gente. Por medio de esa humanidad perfectamente real a la vez que única, la posibilidad que hemos recibido nosotros también de llegar a ser hijos de Dios ha quedado más claramente definida que nunca. Sabemos qué es lo que supone llegar a ser hijos de Dios, porque hemos visto un Hijo de Dios. Tenemos la garantía de que es posible ser hijos de Dios porque sabemos que ya ha existido uno. Esa es la gloria que ha visto nuestro autor, gloria a la que quiere que sus lectores se dispongan a ser arrebatados al seguir ahora el dedo del Bautista que señala diciendo: «Éste es aquel a quien esperábamos», «He aquí el Cordero» —y al entrar en la narración del resto del evangelio para encontrar una y otra vez (2,11; 12,23s.; 13,31; 17,2ss.; 22ss.) la descripción de la gloria que el autor ya ha visto. 1. Este tema fue presentado originalmente el 19 de abril de 1974 en el congreso Festival of the Word, en la facultad de Goshen College, en Goshen, Indiana. Publicado como He Came Preaching Peace (Scottdale: Herald, 1985), Capítulo 6, la presente traducción (por Dionisio Byler) y difusión por internet es con permiso de Herald Press, que conserva todos los derechos. 2. Yoder solía valerse de diversas versiones inglesas de la Biblia, citando aquí una, allí otra; y a veces creando sus propias traducciones de los textos bíblicos. Hemos optado por traducir directamente del texto inglés de Yoder, sabiendo que si así lo desean, los lectores siempre pueden cotejar el resultado con las versiones impresas de la Biblia a su disposición. —D.B. 3. Establishment es un término endiabladamente difícil de traducir del inglés coloquial. Tal vez una aproximación a su sentido vendría en la expresión «los poderes fácticos». —D.B. |
||||