La paciencia
6 de mayo de 2019 • Lectura: 8 min.
Alan Kreider, La paciencia. El sorprendente fermento del cristianismo en el imperio romano (Salamanca: Sígueme, 2017; Biblioteca de Estudios Bíblicos, 156; trad. por Francisco J. Molina de la Torre, 384 pp.).
Alan Kreider fue un historiador menonita estadounidense, que además de su carrera académica, se dedicó a promover la visión anabautista en el Reino Unido durante el último tercio del siglo XX. Fue notable su interés en la iglesia de los primeros siglos (y el de su esposa Eleanor Kreider, autora de un libro sobre el culto en la iglesia primitiva). Antes de Kreider lo habitual en los historiadores menonitas era centrarse en el período de la Reforma protestante del siglo XVI, o bien en la historia particular de los descendientes del anabaptismo.
Me he enterado muy recientemente de la existencia de esta traducción al español, del último libro de Kreider antes de su fallecimiento en 2017.
Una de las cuestiones más fascinantes de la historia fue el auge del cristianismo en el Imperio Romano. Era del todo imprevisible, por sus orígenes como secta disidente del judaísmo, que era a su vez una religión exótica en la frontera oriental del imperio y con un planteamiento que se contradecía con lo que todo el mundo pensaba saber acerca del ámbito divino. El judaísmo proponía la existencia de un único Dios de todo el universo, que hubiese escogido para sí un pueblo de tan poca monta como el judío. Además, nada había en toda la sociedad romana más despreciable y deshonroso que la muerte por crucifixión; que es precisamente la forma como había sido ejecutado el cabecilla original de la secta.
¿Cómo explicar, entonces, que el cristianismo ascendiera en tan poco tiempo a religión estatal del imperio?
Como es natural, esta cuestión ha sido explorada por diversos historiadores muy competentes. Cito a continuación un párrafo del Prólogo, en la traducción de Molina:
Algunos han intentado responder a esta cuestión subrayando el choque de ideas. Durante los primeros siglos de la iglesia, los cristianos llevaron a cabo una intensa reflexión; aprendieron a presentar sus ideas de distintas formas en el diálogo y el debate con los seguidores de otras religiones. Dentro de esta corriente, una obra clásica es Evangelism in the Early Church, de Michael Green, publicada en 1970. Otros estudiosos, siguiendo las huellas del británico Edward Gibbon, historiador de la Antigüedad que vivió en el siglo XVIII, han señalado como «causas» del triunfo de los cristianos su celo intolerante, su doctrina sobre la vida después de la muerte, sus poderes milagrosos, su moral austera y su organización. Por su parte, Ramsay MacMullen, en su Christianizing the Roman Empire, publicado en 1984, añadió una sexta causa a la lista de Gibbon: la fuerza; en los primeros siglos, la fuerza psicológica de los exorcismos y los milagros, y en los siglos IV y V, la fuerza física, respaldada por el Estado, de la destrucción y la coacción.
Kreider centra su atención en cuatro factores adicionales. Vuelvo a citar extensamente el Prólogo:
En primer lugar, la paciencia. Esta no era una virtud apreciada entre los griegos y los romanos, y los estudiosos del cristianismo primitivo le han prestado poca atención. Sin embargo, para los primeros cristianos tuvo una importancia crucial. Ellos hablaron y escribieron sobre la paciencia; de hecho, fue la primera virtud a la que dedicaron un tratado, y terminaron escribiendo al menos tres sobre ella. Los autores cristianos la definieron como «la virtud más excelsa» y como «la mayor de las virtudes», la que era «especialmente cristiana». Los cristianos creían que Dios es paciente y que Jesús era la encarnación visible de la paciencia. Y concluyeron que ellos, poniendo su fe en Dios, debían ser pacientes: no pretender controlar los acontecimientos, no angustiarse ni tener prisa y no recurrir a la fuerza para lograr sus metas. […]
En segundo lugar, el habitus, o sea, su comportamiento corporal y visible. Las fuentes rara vez testimonian que las primeras comunidades creciesen porque los cristianos ganaran debates; antes bien, prosperaron porque la conducta habitual de estos (enraizada en la paciencia) resultaba peculiar y atractiva. Su habitus —término que tomó del sociólogo francés Pierre Bourdieu— les permitió afrontar, de una manera que ofrecía esperanza, problemas a los que todo el mundo se enfrenta sin encontrar normalmente solución. Cuando se cuestionaban sus ideas, los cristianos remitían a su forma de actuar, a sus obras. Creían que su habitus, la conducta que encarnaban, era una puesta en práctica de su mensaje. Las fuentes indican que fue su habitus, más que sus ideas, lo que atrajo a la mayoría de los paganos que terminaron por unirse a ellos. […]
En tercer lugar, la catequesis y el culto. Los primeros cristianos ponían mucho empeño en la configuración del habitus de sus miembros. Por ello, daban una gran importancia a la catequesis (la formación y la enseñanza esmeradas) de preparación para el bautismo. De hecho, los cristianos se tomaban la catequesis mucho más en serio que los miembros de otras religiones de la época, y ello por una buena razón: creían que quienes habían sido educados en la sociedad grecorromana tenían firmemente arraigados los hábitos impacientes, opuestos a los de Jesucristo. Sabían por experiencia que, para que una persona adquiriese costumbres caracterizadas por la paciencia, necesitaba tiempo, la ayuda amistosa de unos tutores y un entorno que le facilitase crecer en el estilo de vida paciente típico de los cristianos. A los catecúmenos (o sea, a quienes estaban recibiendo catequesis para prepararse al bautismo) y, por supuesto, a los de fuera, no se les permitía participar en la oración comunitaria y la eucaristía, que constituían el corazón del culto. Terminada la instrucción, los aspirantes a cristianos eran bautizados y después sustentados por el culto de las asambleas cristianas. Este era esencial para la misión de la iglesia. En él los cristianos glorificaban a Dios y renovaban su habitus paciente. […]
En cuarto lugar, el fermento. Los primeros cristianos no escribieron de forma explícita sobre esta cuestión, pero me parece una metáfora útil para describir la manera en que se produjo su crecimiento paciente. Actuaba con tenacidad, en virtud de lo que el teólogo Orígenes llamó la «fuerza invisible» de Dios; no era susceptible de control humano y tampoco podía acelerarse su ritmo. Pero en el fermento había una energía efervescente —una vida interior que se expandía desde lo más hondo— cuyo potencial era inmenso.
Desde la tradición «sectaria» anabautista en que me encuentro, la adopción del cristianismo como religión estatal del Imperio Romano se ve no como su triunfo sino como su claudicación. Identificamos con la presunta conversión de Constantino el Grande, el momento de «la caída» de la iglesia primitiva, el momento cuando dejó de ser ya la comunidad del Espíritu que seguía fielmente las huellas de Jesús el crucificado, para convertirse en instrumento del Imperio para la pacificación y el control psicológico de las masas bajo la soberanía dictatorial de emperadores sanguinarios y sin escrúpulos.
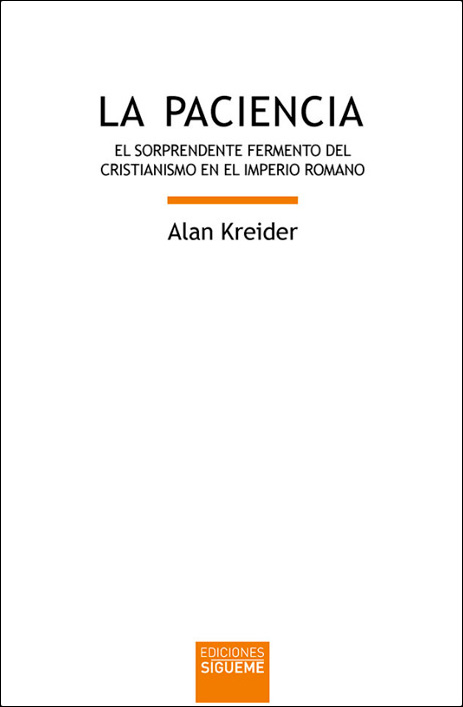
El emperador y los obispos llegaron a una componenda donde parecía que todos salían ganando. El emperador abandonaba la persecución de los cristianos, renunciaba a ser adorado como un dios, y aceptaba sobre sí la soberanía del «Rey de reyes», Jesucristo. La iglesia reconocía, a cambio, la lógica de que por cuanto Cristo gobierna a la humanidad entera desde el cielo, el poder inigualable e incontestable del emperador tenía que haberle venido por designación y delegación directa del Cielo. Todo lo que hacía y mandaba el emperador, era como vicario y representante en la tierra del poder soberano de Cristo. No sé si alguien se pronunció en estos términos en aquella era; ese fue el efecto, sin embargo, de la «cristianización» del imperio y la «estatización» del cristianismo.
Me resultan interesantísimos todos los capítulos de este libro que describen la vida y el impacto de la iglesia de los primeros siglos. Pero confieso que me resulta de igual o especial interés, sin embargo, la cuarta y última parte del libro, que habla de la transformación posterior del cristianismo. El abandono de su esencia primitiva, para adecuarse a las exigencias que necesariamente imponía ahora su condición de religión estatal e instrumento de control psicológico de la población del imperio.
Poco lugar iba a quedar ahora para la virtud cristiana excelsa de la paciencia, ni para el cultivo de un habitus característico, ni para una catequesis paciente y lenta, cuando toda la población del imperio se veía obligada a adoptar el cristianismo. Todo el mundo tenía ahora cabida en la eucaristía; y más que la acción de un fermento invisible, la iglesia cristiana se llenaba ahora de personas que —en imitación del emperador— reconocían de boca la soberanía del crucificado, pero vivían sus vidas como les venía en gana, sin ninguna intención de «tomar cada uno su cruz y seguirle».
Siempre me ha extrañado la apologética como disciplina filosófico-teológica del pensamiento cristiano. La apologética parte del convencimiento de que sea posible presentar argumentos tan sólidos y convincentes de que el cristianismo es razonable, que conseguirán que cualquier persona con un intelecto suficientemente desarrollado, se acabe por convencer.
A mí, al contrario, siempre me ha parecido que decidirse por seguir a Jesús exige conocer a personas cuya vida, testimonio personal, obras, forma de relacionarse con el prójimo, capacidad de amar y perdonar, paciencia, etc., constituya en sí una invitación. Lo que Kreider describe como el habitus de los primeros cristianos. Hay vidas que convencen, donde los argumentos y razonamientos no llegan.
Esto, sin embargo, nos obliga a tomarnos seriamente lo que significa seguir a Jesús en justicia, santidad, y entrega por el prójimo. Mucho más fácil era discutir y porfiar que lo que creemos es razonable. También nos exige crear y comprometernos con comunidades de personas donde fomentamos ese habitus, y nos apoyamos mutuamente en nuestro empeño en vivir vidas que sean un testimonio, una luz en el mundo, una ciudad en la cima de un monte, imposible de esconder.

