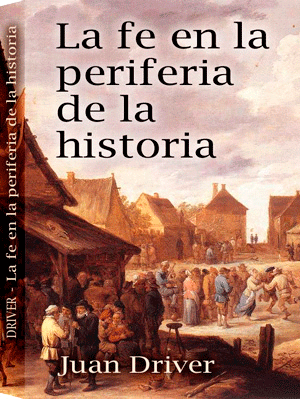|
||||
La fe en la periferia de la historia
Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres por su tierra, por su lengua o por sus costumbres. No habitan en ciudades propias, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. A la verdad esta doctrina no ha sido por ellos inventada gracias al talento y especulación de hombres sabios, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana, sino que, habitando ciudades griegas o bárbaras —según la suerte de cada uno—, y adaptándose en comida, vestido y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de vida superior y admirable, y, por confesión de todos, extraordinario. Habitan en sus propias patrias, pero como extranjeros; participan en todo como ciudadanos, pero todo lo soportan como forasteros; toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria, tierra extraña. Se casan como todos; como todos engendran hijos, pero nunca abandonan a los que han engendrado. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viviendo en la carne, no viven según la carne. Viven en la tierra, participando de la ciudadanía del cielo. Obedecen a las leyes, pero las sobrepasan con sus vidas. A todos aman y por todos son perseguidos. Los desconocen y, sin embargo, los condenan. Pero cuando son entregados a la muerte quedan vivificados. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Son despreciados y en las mismas deshonras son glorificados. Los difaman y los declaran justos. Los vituperan y ellos bendicen. Se los injuria y ellos dan honra. Haciendo el bien, son castigados como malhechores. Condenados a muerte, se alegran como sí les dieran la vida. Los judíos los hostigan como forasteros; los griegos los persiguen, pero ninguno de sus enemigos puede decir cuál es la causa de su odio. Resumiéndolo todo en una palabra: los cristianos son en el mundo lo mismo que el alma en el cuerpo. Lo mismo que el alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo, así los cristianos se esparcen por todas las naciones del universo. De la misma manera que el alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo; así los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. … Los cristianos son conocidos como quienes viven en el mundo, pero su religión sigue siendo invisible. … El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella es la que mantiene unido al cuerpo; así los cristianos están en el mundo, como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. (Discurso a Diogneto, V, l-VI, 7) [1] La Iglesia primitiva de los tres primeros siglos era una sociedad de contraste. A pesar de las semejanzas obvias que unían a los cristianos con sus semejantes en sus contextos judío y grecorromano, las diferencias eran realmente notables. Cuando los apologistas cristianos, como el autor del Discurso a Diogneto, comparaban a los cristianos con sus contemporáneos judíos y paganos, su reacción solía ser de asombro, pues las comunidades cristianas daban «muestras de un tenor de vida superior y admirable, y, por confesión de todos, extraordinario». La «invisibilidad» de la religión cristiana, a que alude el apologista, no se trataba de una espiritualización de su fe. La Iglesia primitiva aún no había creado instituciones formales y fácilmente visibles a los observadores de afuera. Sencillamente se reunían en sus casas, en lugar de locales especialmente destinados al culto. Las estructuras sociales de este movimiento incipiente eran fundamentalmente familiares más bien que jerárquicas. La predilección divina por los marginados, que caracterizaba la convicción y la práctica del movimiento mesiánico en el principio, seguía siendo la nota predominante. Su sentido de misión, heredado de Jesús mismo, de ser una comunidad mesiánica de testimonio en medio del mundo, hacía que se les viera como «el alma del cuerpo» capaz de «mantener la trabazón del mundo». Empapada del Espíritu de Jesús mismo, la vida personal y comunitaria de los cristianos resultaba ser francamente «admirable y … extraordinaria». La composición social de la Iglesia primitiva Hemos notado ya la predilección divina por los marginados que observamos en la Biblia. El testimonio de Jesús y de los evangelistas apunta en la dirección de un movimiento popular predominantemente compuesto por personas marginadas de una forma u otra. Sin embargo, la composición de la comunidad primitiva no estaba limitada exclusivamente a personas de origen humilde. La fidelidad a la misión mesiánica llevó a la primera iglesia a abrirse a toda clase de personas. Aun en el Nuevo Testamento encontramos a fariseos (entre ellos estaba Saulo, llamado Pablo), oficiales municipales, comerciantes, centuriones, y otros, que llegaron a formar parte de la comunidad. Y podemos imaginar que este proceso continuó y se incrementó, incluso en las décadas posteriores. Pero esa marcada predilección por las personas marginadas parece haber continuado, por lo menos durante los siglos dos y tres. Según la impresión de Plinio el Joven, gobernador en Bitinia durante la segunda década del siglo II, había «un gran número de personas de todas las edades, clases sociales y de uno y otro sexo» [2]. Con todo, habría que señalar que Plinio no era el observador mejor calificado para opinar sobre la composición social de las comunidades cristianas. Hay mucha evidencia que apunta hacia el carácter humilde de sus miembros y la presencia en ella de grupos marginados. Atenágoras, el apologista, escribió: «Entre nosotros, empero, es fácil hallar a gentes sencillas, artesanos y vejezuelas, que si de palabra no son capaces de poner de manifiesto la utilidad de su religión, la demuestran por las obras. Porque no se aprenden discursos de memoria, sino que manifiestan acciones buenas: no herir al que los hiere, no perseguir en justicia al que los despoja, dar a todo el que les pide y amar al prójimo como a sí mismo» (Atenágoras: Legación en favor de los cristianos, 11) [3]. Tertuliano escribió en 197, en Cartago, que «personas de uno y otro sexo, y de toda edad, condición y, sí, rango, están pasando a la profesión de la fe cristiana» (Apología I) [4]. Si bien es cierto que la Iglesia primitiva estaba incorporando a algunas personas con bienes y con cierto nivel de cultura, el número de los marginados en la Iglesia seguía siendo desproporcionadamente grande. Estos incluían esclavos, campesinos despojados de sus tierras y desplazados a las grandes ciudades, pobres, viudas, huérfanos y mujeres. Según la investigación de Peter Lampe, hasta finales del siglo II las comunidades cristianas en Roma estaban formadas principalmente de esclavos y otras personas de las capas sociales bajas [5]. Según los escritos de la época, en las enseñanzas e instituciones nacientes del cristianismo, seguía habiendo una predilección por los marginados. Hacia mediados del siglo II en Roma, Hermas refleja en sus escritos cierta idealización de la pobreza. «Como viera, pues el Señor la mente de ellos … mandó que se les recortaran sus riquezas, sin que les fueran … quitadas del todo, a fin de que pudieran hacer algún bien de lo que les quedaba.» Y aconseja a los catecúmenos esperar hasta poder deshacerse de sus riquezas antes de proceder al bautismo. «Pero es preciso que se recorte de ellas este siglo y las vanidades de sus riquezas, y entonces se adaptarán al reino de Dios. Porque necesario es que entren en este reino, dado que el Señor ha bendecido a esta raza inocente.» (Hermas: Comparación Novena, 30, 5; 31, 2) [6]. En su apología, Arístides escribió de la ayuda mutua en la comunidad cristiana hacia mediados del siglo II. «No desprecian a la viuda, no contristan al huérfano; el que tiene, le suministra abundantemente al que no tiene. Si ven a un forastero, le acogen bajo su techo y se alegran con él como con un verdadero hermano. Porque no se llaman hermanos según la carne, sino según el alma.» (Arístides: Apología Según los fragmentos griegos, XV, 7) [7]. El autor de la Epístola de Bernabé, cuando escribió en Alejandría hacia fines del siglo I, advirtió a la Iglesia contra los peligros del camino del «negro». En este camino están los que «no atienden a la viuda y al huérfano, … que aman la vanidad, que persiguen la recompensa, que no se compadecen del menesteroso, que no sufren con el atribulado, … matadores de sus hijos por el aborto, … que echan de sí al necesitado, que sobreatribulan al atribulado, abogados de los ricos, jueces inicuos de los pobres, pecadores en todo» (Carta de Bernabé, XX, 2) [8]. El culto en la Iglesia primitiva A continuación ofrecemos uno de los primeros (y de los pocos) testimonios, por parte de escritores no cristianos de la época, sobre la vida y las prácticas de la comunidad mesiánica primitiva. Bajo sospecha de actividades ilícitas, la Iglesia fue el objeto de una investigación oficial. El testimonio citado es parte de un informe enviado al emperador romano, Trajano, alrededor del año 112. Lo que impresiona a este observador secular, y no iniciado en los misterios del incipiente movimiento cristiano, es la relación íntima entre su culto rudimentario y su compromiso a la honradez en sus relaciones sociales y a la rectitud de vida. Los votos asumidos por estos cristianos (luego los llamarían «sacramento») muy bien podrían parecerles una conspiración a las autoridades imperiales. En realidad el bautismo cristiano primitivo comprometía de manera radical. Su alusión a la comida común era, sin duda, el ágape que los cristianos seguían celebrando los domingos en la noche, según la tradición paulina. En un día designado ellos acostumbraban reunirse antes de la aurora y recitar antifonalmente un himno a Cristo, como si fuera a un Dios, y hacer votos a no cometer ningún crimen, sino abstenerse del hurto, del robo, del adulterio y de la infidelidad; y a cumplir siempre la palabra empeñada. Al concluir esta ceremonia se marchaban para, luego, volverse a reunir para comer juntos una simple comida común. (Carta de Plinio, gobernador de Bitinia, a Trajano, X, xcvi) [9] La Didaché (título griego para el tratado, Doctrina de los Doce Apóstoles, que citamos a continuación) es uno de los escritos poscanónicos más antiguos que poseemos, escrito probablemente a fines del siglo I. Una vez más, notamos la íntima relación que guardaban el culto de la mesa del Señor y la calidad de las relaciones sociales en la comunidad. La auténtica participación en la eucaristía implicaba una reconciliación con el compañero y una restauración de las relaciones en la familia de Dios. Reunidos cada día del Señor, partid el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Todo aquel, empero, que tenga contienda con su compañero, no se junte con vosotros hasta tanto no se hayan reconciliado, a fin de que no se profane vuestro sacrificio. (Doctrina de los Doce Apóstoles, XIV, 1-2) [10] La primera Apología de Justino Mártir refleja las actitudes y las prácticas que caracterizaban a la Iglesia en Roma alrededor del año 150. Aquí, otra vez notamos la relación estrecha entre la celebración conjunta de la eucaristía y el ágape, y el reparto generoso de los bienes materiales que sigue inmediatamente después de compartir el pan y el vino. Se nota también la atención que se presta a los miembros marginados de las comunidades cristianas. Las viudas y los huérfanos, los enfermos y los necesitados, los encarcelados (por la persecución oficial) y los forasteros, todos son objetos especiales de la preocupación comunitaria. El día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente, de palabra, hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente, nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces, y éstas terminadas, como ya dijimos, se ofrece pan y vino y agua, y el presidente, según sus fuerzas, hace igualmente subir a Dios sus preces y acciones de gracias y todo el pueblo exclama diciendo, «amén». Ahora viene la distribución y participación, que se hace a cada uno, de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío por medio de los diáconos a los ausentes. Los que tienen y quieren, cada uno, según su libre determinación, da lo que bien le parece, y lo recogido se entrega al presidente y él socorre de ellos a huérfanos y viudas, a los que por enfermedad o por otra causa están necesitados, a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso, y, en una palabra, él se constituye provisor de cuantos se hallan en necesidad. Y celebramos esta reunión general el día del sol, por ser el día primero, en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos; pues es de saber que le crucificaron el día antes del día de Saturno, y al siguiente al día de Saturno, que es el día del sol, aparecido a sus apóstoles y discípulos, nos enseñó estas mismas doctrinas que nosotros os exponemos para vuestro examen. (Justino Mártir: Apología I, 67) [11] El orden de culto eucarístico que se cita a continuación proviene, también, de la Didaché, a fines del primer siglo. Refleja una liturgia inspirada por imágenes y palabras bíblicas tomadas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aún se mantiene un equilibrio entre formas litúrgicas y expresiones carismáticas de culto. Contiene oraciones elaboradas y, a la vez, otorga a los profetas carismáticos libertad de expresión. Refleja una comunidad que todavía mantiene intacta su memoria de experiencias como las que inspiraron los textos paulinos que encontramos en 1 Corintios 12-14 y Romanos 12. Respecto a la acción de gracias (eucaristía), daréis gracias de esta manera: Primeramente, sobre el cáliz: Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Luego, sobre el fragmento: Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Como este fragmento estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu Iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente. Que nadie, empero, coma ni beba de vuestra acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor, pues acerca de ello dijo el Señor: No deis lo santo a los perros. Después de saciaros, daréis gracias así: Te damos gracias, Padre santo, por tu santo Nombre, que hiciste morar en nuestros corazones, y por el conocimiento de la fe y la inmortalidad que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Tu, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres comida y bebida para su disfrute. Mas a nosotros nos hiciste gracia de comida y bebida espiritual y de vida eterna por tu siervo. Ante todo, te damos gracias porque eres poderoso. A ti sea la gloria por los siglos. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu amor, y reúnela de los cuatro vientos, santificada, en el reino tuyo, que has preparado. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Venga la gracia y pase este mundo. Hosanna al Dios de David. El que sea santo, que se acerque. El que no lo sea, que haga penitencia. Maranathá. Amén. A los profetas, permitidles que den gracias cuantas quieran. (Doctrina de los Doce Apóstoles, IX, i-x, 7) [12] El estilo de vida y las prácticas económicas en la Iglesia primitiva Arístides, el apologista griego, escribió alrededor del año 125. Sus escritos reflejan la vida y el pensamiento de las comunidades en Grecia y Asia Menor. Uno de ellos, dirigido a Adriano, el emperador romano, tenía el propósito de defender a los cristianos frente a las nocivas calumnias que circulaban por el imperio. Aquí también notamos la misma actitud hacia los marginados que caracterizaba al pueblo de Dios en los textos canónicos. Se mencionan específicamente a las viudas y los huérfanos, los pobres, los forasteros y los encarcelados por la persecución, a manos de los poderes seculares. El ayuno, lejos de ser un mero ejercicio de disciplina espiritual, o una técnica para dominar el cuerpo y sus deseos, asume dimensiones económicas concretas. Según Arístides, se ayuna a fin de poder compartir con el que necesita. Aquí encontramos ecos de la visión profética: «¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?» (Isaías 58:67). A los siervos y siervas y a los hijos, si alguno los tiene, les persuaden a hacerse cristianos por el amor que hacia ellos tienen, y cuando se hacen tales, los llaman hermanos sin distinción. … Viven con toda humildad y mansedumbre y en ellos no se halla mentira. Se aman unos a otros y no desprecian a las viudas y libran al huérfano de quien lo trata con violencia; y el que tiene, da sin envidia al que no tiene. Apenas ven a un forastero, lo introducen en sus propias casas y se alegran con él como por un verdadero hermano; porque los llaman hermanos no según su cuerpo, sino en el espíritu y en Dios. Apenas también alguno de los pobres pasa de este mundo, y alguno de ellos lo ve, se encarga, según sus fuerzas, de darle sepultura; y si se enteran de alguno de ellos que está encarcelado o es oprimido por causa del nombre de su Cristo, todos están solícitos de su necesidad y, si es posible libertarle, lo libertan. Y si entre ellos hay alguno que esté pobre o necesitado y ellos no tienen abundancia de medios, ayunan dos o tres días para satisfacer la falta de sustento necesario en los necesitados. Y los preceptos de su Cristo los guardan con mucha diligencia; viven recta y modestamente, como les mandó el Señor Dios. Todas las mañanas y a todas las horas, alaban y glorifican a Dios por los beneficios que les hace y dan gracias por su comida y bebida. (Apología de Arístides según la versión siríaca, XV, 4-8) [13] Los escritos de Hermas reflejan la vida de las comunidades cristianas en Roma, alrededor de los años 140-150. Las advertencias dirigidas hacia los miembros pudientes de la comunidad tienen una autoridad profética. Su observación sobre las desigualdades económicas que contribuyen al malestar y la enfermedad, tanto de los que tienen, como de los que no tienen, es realmente notable. La generosidad cristiana sería el remedio tanto para los unos, como para los otros. Esta observación, aparentemente sencilla, sigue siendo vigente en la actualidad en esas sociedades humanas plagadas por las violencias producidas por las tremendas discrepancias entre el despilfarro de los ricos y la desesperación y la miseria de los pobres, y en un mundo dividido entre naciones ricas y naciones pobres. Vivid en paz unos con otros, cuidad los unos de los otros, socorreos mutuamente, no queráis ser solos en participar con exceso y profusión de las criaturas de Dios, sino repartid también a los necesitados. Los unos, en efecto, por sus excesos en el comer, acarrean enfermedades a su cuerpo y arruinan su salud; otros, por el contrario, no tienen qué comer y, por falta de alimentación suficiente, arruinan también su cuerpo y no gozan de salud. Así, pues, esta intemperancia os es dañosa a vosotros, que tenéis y no dais parte de ello a los necesitados. … Los que abundáis, pues, buscad a los hambrientos. … ¡Alerta, pues, vosotros que os jactáis en vuestra riqueza! Mirad no giman los necesitados y su gemido suba hasta el Señor, y seáis excluídos, junto con vuestros bienes… (El Pastor de Hermas, Visión III, 9:2-6) [14] Los que amábamos, por encima de todo, el dinero y los acrecentamientos de nuestros bienes, ahora, aun lo que tenemos, lo ponemos en común y de ello damos parte a todo el que está necesitado. … Los que tenemos socorremos a todos los necesitados y nos asistimos siempre unos a otros. (Justino Mártir: Apología I, 14:2; 67:1) [15] Las actitudes hacia la violencia y la guerra en la Iglesia primitiva Los padres de la Iglesia que escribieron durante el período que siguió la era neotestamentaria fueron unánimes en su apoyo de la paz y en su oposición a la violencia contra los seres humanos, en todas sus formas, incluyendo la guerra. Atenágoras, quien escribió alrededor del año 180, se opuso decididamente tanto al aborto, como al infanticidio, a la violencia de los espectáculos con gladiadores y fieras en el circo y a la matanza en las guerras. Los espectáculos de gladiadores o de fieras … son por vosotros organizados. Mas nosotros, que consideramos que ver matar está cerca del matar mismo, nos abstenemos de tales espectáculos. ¿Cómo, pues, podemos matar los que no queremos ni ver para no contraer mancha ni impureza en nosotros? Nosotros afirmamos que las que intentan el aborto cometen un homicidio y tendrán que dar cuenta a Dios por ello; entonces, ¿por qué razón habíamos de matar a nadie? Porque no se puede pensar a la vez que lo que lleva la mujer en el vientre es un ser viviente y objeto, por ende, de la providencia de Dios, y matar luego al que ya ha avanzado en la vida; no exponer lo nacido, por creer que exponer a los hijos equivale a matarlos, y quitar la vida a lo que ha sido ya criado. No, nosotros somos en todo y siempre iguales y acordes con nosotros mismos, pues servimos a la razón y no la violentamos. (Atenágoras: Legación en favor de los cristianos, 35) [16] En los debates entre judíos y cristianos, los judíos solían insistir que el mundo sería cambiado con la venida del Mesías. Las profecías mesiánicas de Isaías 2 y Miqueas 4 eran invocadas en estas discusiones. Y ya que el mundo, según la opinión judía, seguía siendo como siempre, sería un error alegar que el Mesías había venido. En nombre de los cristianos, Justino Mártir afirmó que el mundo sí experimentaría cambios con la venida del Mesías. Pero en lugar de ceder a la tentación común de espiritualizar su respuesta, diciendo que el Mesías había venido pero que los cambios se habían limitado a transformaciones espirituales e interiores en los individuos, respondió que las transformaciones profetizadas por Miqueas ya se estaban produciendo en medio del pueblo cristiano. Nosotros, los que estábamos antes llenos de guerra y de muertes mutuas y de toda maldad, hemos renunciado en toda la tierra a los instrumentos guerreros y hemos cambiado las espadas en arados y las lanzas en herramientas para el cultivo de la tierra, y cultivamos la piedad, la justicia, la caridad, la fe, la esperanza, que nos viene de Dios Padre por su Hijo crucificado. (Justino Mártir: Diálogo con Trifón, 110) [17] En realidad, Justino fue el primero de muchos padres de la Iglesia primitiva que compartían esta convicción. Más adelante, en el siglo segundo, Teófilo fue nombrado obispo de Antioquía. Él fue el primero, con autoridad eclesiástica formal, en expresar esta postura de que la visión profética de la paz ya se estaba cumpliendo en la comunidad de Cristo. Para ello hizo referencia a Isaías 66:5 en lugar de apelar a Isaías 2 o Miqueas 4. (Teófilo: Los tres libros a Autólico, III, 14) [18]. Ireneo llegó a ser obispo de la Iglesia en Lyon hacia fines del siglo segundo. Él también dijo que la visión profética de Miqueas 4 e Isaías 2 ya se estaba cumpliendo. Pero si la ley de libertad —es decir, la Palabra de Dios— predicada por los apóstoles (que salieron de Jerusalén) a través de toda la tierra, causó tal cambio en el estado de las cosas, que éstas (naciones) sí cambiaron sus espadas y lanzas en rejas de arado y … hoces (es decir en instrumentos útiles para propósitos pacíficos), y que ahora no están acostumbrados a pelear, pero cuando son heridos, ofrecen la otra mejilla, entonces los profetas no han hablado estas cosas de ninguna otra persona, sino del que las ha realizado. Y esta persona es nuestro Señor. (Ireneo: Contra los herejes, IV, 34,4) [19] En la misma época Tertuliano, el gran teólogo cristiano en el norte de África, escribía algo muy similar. Ellos se unirán para martillar sus (espadas) para azadones, y sus lanzas para hoces; y no alzará (espada) nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿A quién, pues, se refiere sino a nosotros que, plenamente instruidos por la nueva ley, observamos estas prácticas —siendo anulada la ley antigua, y cuya abolición queda demostrada en la acción misma (la de martillar las espadas en azadones, etc.)? Porque la costumbre bajo la ley antigua era vengarse uno mismo mediante el uso de la espada, y sacar «ojo por ojo» y responder, vengándose el daño sufrido. Pero la costumbre bajo la nueva ley apunta a la clemencia, y se convierte en tranquilidad el ambiente feroz de «espadas» y «lanzas», y la antigua forma de ejecutar la «guerra» sobre los adversarios y enemigos de la leyes transformada en las acciones pacíficas de «arar» y «cultivar» la tierra. (Tertuliano: Una respuesta a los judíos, 3) [20]. A principios del siglo III, Orígenes, que vivió primero en Egipto y más tarde en Palestina, expresó su opinión sobre esta visión profética con las siguientes palabras. Así, pues, a los que nos preguntan de dónde venimos y a quién tenemos por fundador, les respondemos que, siguiendo los consejos de Jesús, venimos a convertir en arados nuestras espadas, aptas para la guerra y el agravio, y a transformar en hoces las lanzas con que antes combatíamos. Por ello es que no tomamos la espada contra pueblo alguno, ni aprendemos el arte de la guerra, pues por causa de Jesús nos hemos hecho hijos de la paz —por Jesús que es nuestro guía, o autor de nuestra salud, en lugar de las tradiciones en que éramos extraños a las alianzas. (Orígenes: Contra Celso, V, 33) [21] Estos cinco escritores cristianos representativos escribieron entre los años 150 y 250. Todos ellos reflejan la visión que aparentemente caracterizaba a la Iglesia, a través de todo el imperio romano, durante este período. Sus escritos nos vienen de Roma y de Palestina, de Egipto, de Lyon en el sur de Francia y del norte de Africa. Todos reflejan ese mismo sentido de identidad, como comunidades de paz, que caracterizaba a la Iglesia cristiana primitiva. Los cristianos primitivos no sólo se oponían a la violencia de la guerra, sino también resistían tenazmente las presiones a participar de las ceremonias idolátricas que abundaban en las legiones romanas. Las ceremonias de lealtad patriótica se celebraban regularmente en los ritos religiosos militares. Sin embargo, para los cristianos, tales ritos eran idolátricos. Por ello, las ceremonias militares, a menudo fueron precisamente los momentos cuando los cristianos se rehusaron a participar, pues para ellos hubiera significado negar su lealtad absoluta a Dios. Como consecuencia, sufrían el martirio. Esta fue la clase de situación que proporcionó la ocasión para el tratado de Tertuliano, De la corona, escrito en el año 211. Este es el primer escrito cristiano totalmente dedicado a la cuestión de la participación de los cristianos en el ejército. Un soldado había rehusado cumplir con los requisitos para participar en una ceremonia militar. A fin de recibir el bono otorgado por el emperador, los soldados tenían que presentarse vestidos con su uniforme militar oficial. Esto incluía una corona militar hecha de hojas de laurel. Este renegado, cuyo nombre desconocemos, rehusó llevar la corona en su cabeza, debido a sus convicciones cristianas. En lugar de ponérsela, la llevaba en la mano. Fue detenido por desobedecer el protocolo militar y, presumiblemente, fue ejecutado. En su tratado, Tertuliano reconoció indirectamente la presencia de otros cristianos prestando servicio en la legión. Pero los acusó de intentar «servir a dos señores». Tertuliano también lamentaba el hecho de que algunos cristianos de su época sólo verían en este incidente «una mera cuestión formal». Y concluyó que muchos cristianos se estaban aflojando en su compromiso cristiano, a fin de evitar ser perseguidos. (Tertuliano: De la corona, 1) [22]. Pero, para Tertuliano, más importante que la corona militar en sí, y las prácticas idolátricas relacionadas con ella, era la cuestión de «si el servicio militar es apropiado para los cristianos. ¿Qué sentido tiene discutir una cuestión puramente accidental, cuando la realidad en que está basada debe ser condenada? … ¿Es admisible vivir de la espada, cuando el Señor proclama que el que vive de la espada morirá de espada? ¿Y tomará parte en la guerra un hijo de paz que ni siquiera está dispuesto a entablar pleito contra su prójimo? ¿Y llevará a cabo detenciones, encarcelamientos, torturas y ejecuciones uno que ni siquiera se venga de los males que él mismo sufre? … En realidad llevar el nombre del destacamento de la luz al de las tinieblas es cometer una violencia.» (Tertuliano: De la corona, 11) [23]. Por cierto, Tertuliano se daba cuenta de que un soldado que ya se encontraba en el ejército romano podía hacerse cristiano. Y aunque citaba los ejemplos de los soldados que se acercaron a Juan el Bautista y los centuriones que aparecen en las páginas del Nuevo Testamento, no obstante, permaneció firme. Cuando uno llega a ser creyente y sella su fe, tiene que abandonar inmediatamente el servicio militar, como muchos han hecho, o experimentará toda clase de inconvenientes a fin de no ofender a Dios, y eso no se permite aun fuera del servicio militar. … Tampoco ofrece el servicio militar un escape del castigo por sus pecados. … En ningún lugar puede el cristiano cambiar su carácter. Si uno es obligado a ofrecer sacrificio y negar a Cristo mediante las amenazas de tortura y muerte … excusas de esta clase son una negación de la esencia de nuestro sacramento. (Tertuliano: De la corona, 11) [24] Cuando uno reconocía que el servicio militar, en sí mismo, no era permisible para el cristiano, entonces las cuestiones secundarias de la corona militar y las ceremonias idolátricas, perdían su importancia. Al situar el problema en la vida militar misma, más bien que en la corona ceremonial, Tertuliano no negaba que la idolatría presentaba un problema. En realidad, colocaba el problema en su contexto más amplio. La idolatría no consiste meramente de sus aspectos rituales. La misma vida militar es idolátrica porque en ella el emperador usurpa el lugar del Señor. La evangelización en la Iglesia primitiva Durante este período la Iglesia cristiana se iba extendiendo poco a poco a través del imperio romano. Se ha estimado que los cristianos constituían aproximadamente el 5% de la población cuando Constantino asumió el poder a principios del siglo IV. Tenemos realmente pocos testimonios sobre el crecimiento de la Iglesia durante los siglos II y III. Para el año 240 la congregación en Europos —ciudad situada sobre el río Eufrates en Asia— eliminó una pared en la casa donde se reunían a fin de acomodar a unas sesenta personas en lugar de las treinta que cabían antes. Esta es la evidencia arqueológica más antigua que tenemos de los locales en que se reunían las comunidades cristianas primitivas. Y sabemos que para el año 251 en la Iglesia en Roma había 154 ministros, de un tipo u otro, y «viudas, con los afligidos y necesitados más de mil quinientos; todos sostenidos y alimentados por la misericordia y el amor de Dios» (Eusebio: Historia eclesiástica, XLIII, 43) [25]. Se estima que para el año 300 había aproximadamente un cristiano por cada veinte habitantes en Roma. Este crecimiento no se debió a la actividad misionera organizada. Lane Fox comenta que «no existen señales de una misión dirigida por las autoridades de la Iglesia. Con la excepción de Panteno en la India y uno más … no podemos nombrar ningún misionero cristiano activo entre San Pablo y la era de Constantino» [26]. En el culto primitivo brilla por su ausencia la oración expresa por el crecimiento de la Iglesia. Yves Congar, en un estudio de la literatura cristiana de los tres primeros siglos, contó sólo ocho ejemplos de esta clase de oración. Tampoco hay evidencia de predicación pública propiamente evangelística. Ni siquiera encontramos mucha reflexión teológica sobre la misión evangelizadora de la comunidad cristiana. Y aun el apostolado carismático e itinerante, que notamos en el Nuevo Testamento (Efesios 4:11), fue disminuyendo y pronto desapareció. La conversión al cristianismo no era nada fácil. En aquella época no encontramos la distinción actual —popularizada por los promotores modernos del «iglecrecimiento»— entre la tarea de «hacer discípulos» y su «perfeccionamiento» posterior. Había un período de catecumenado que podía durar varios años. El estilo de vida y el grado de compromiso práctico de los catecúmenos se valoraban más que sus formulaciones doctrinales. Como hemos notado en el testimonio de Justino Mártir, se esperaba de todos los nuevos cristianos una disposición a compartir en lo económico, un amor no-resistente para el enemigo, y una ética sexual que incluía la fidelidad absoluta en el contexto del matrimonio. Las comunidades cristianas eran radicalmente diferentes y, aun así, (o tal vez porque así eran) seguían creciendo. El martirio era la forma más pública que tomaba el testimonio evangelizador de los cristianos primitivos. Para el año 125, en su Discurso a Diogneto, el apologista Cuadrato escribió, «Los cristianos, castigados de muerte cada día, se multiplican más y más. … ¿No ves cómo son arrojados a las fieras, para obligarlos a renegar de su Señor, y no son vencidos? ¿No ves cómo, cuanto más se los castiga de muerte, más se multiplican otros? Eso no tiene visos de obra de hombre; eso pertenece al poder de Dios; esas son pruebas de su presencia». (Discurso a Diogneto, VI, 9; VII, 7-9) [27]. Ya para el año 150 en Roma, Justino Mártir escribió sobre su propia experiencia de conversión al cristianismo al ver los poderosos testimonios del martirio de los cristianos. «y es así que yo mismo, cuando seguía la doctrina de Platón, oía las calumnias contra los cristianos; pero, al ver cómo iban intrépidamente a la muerte y a todo lo que se tiene por espantoso, me puse a reflexionar ser imposible que tales hombres vivieran en la maldad y en el amor de los placeres. Porque, ¿qué hombre amador del placer, qué intemperante y que tenga por cosa buena devorar carnes humanas, pudiera abrazar alegremente la muerte, que ha de privarle de sus bienes, y no trataría más bien por todos los medios de prolongar indefinidamente su vida presente y ocultarse de los gobernantes, cuanto menos soñar en delatarse a sí mismo para ser muerto? … También yo, al darme cuenta … confieso que mis oraciones y mis esfuerzos todos tienen por blanco mostrarme cristiano» (Justino Mártir: Apología II, 12, 1-2; 13, 1-2) [28]. Es imposible saber si los apologistas, mediante sus escritos, contribuyeron sustancialmente al crecimiento de la Iglesia primitiva. Sus escritos fueron abundantes, cuando se comparan con la producción literaria de la época, y estuvieron caracterizados por una profunda convicción. Estaban comprometidos hasta la muerte misma, como lo demuestra Justino Mártir. Eran protagonistas activos, integrados en la vida testimonial entera del movimiento que se proponían defender. Formaban parte de un pueblo misionero. Probablemente el ingrediente más importante en la extensión de la Iglesia era la realidad de un pueblo cristiano, diferente, presente en medio del imperio, cuyos miembros rendían un culto vital y dinámico e insistían en seguir conversando en torno a su fe y vida dondequiera que las personas les escuchaban. Priscila y Aquila serían ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Pero los protagonistas de esta empresa en los siglos II y III, en su gran mayoría, han permanecido anónimos. En esta sociedad de contraste encontramos una mezcla única de vida y mensaje. Todos los escritores cristianos, tanto los pensadores de tendencia filosófica, como las personas de cuna humilde, irradiaban un mensaje de esperanza, tanto presente como futura. Esta comunidad de personas y gente marginada por la sociedad dominante ofrecía una visión de justicia y de igualdad, de amor familiar y de convivencia francamente ultramundana, en medio de este mundo. Ofrecía una alternativa en medio de un mundo en proceso de desintegración social, abrumado por los problemas de la riqueza, el poder, la clase, el sexo. Esta clase de comunidad hizo posible que las capas oprimidas y marginadas en el imperio llegaran a ser personas plenamente y sujetos protagonistas de su historia. Los esclavos llegaron a ser personas, en el sentido pleno de la palabra, en las comunidades cristianas. Hermas, cuyos escritos casi llegaron a ser admitidos dentro del canon del Nuevo Testamento, había sido un esclavo, liberado por su dueña en el seno de la comunidad cristiana en Roma. Al igual que en muchos de los movimientos de reforma radical en la historia de la Iglesia, las mujeres formaron una clara mayoría en las comunidades cristianas en el siglo III. «La casa de las mujeres» (la parte interior del hogar tradicional) era el lugar donde se llevaba a cabo una evangelización realmente efectiva. Su estilo de vida, más que la articulación convincente, pública y literaria de sus doctrinas, fue lo que obligó a los intelectuales paganos a escuchar su mensaje. La invitación evangelística de la Iglesia primitiva consistía en mucho más que meras proposiciones doctrinales a que adherirse. Se trataba de la construcción de una «nueva creación», de un nuevo mundo de realidad social cuya comunión era tanto local como «católica» (universal). Por eso se precisaban, en ocasiones, años de aprendizaje (discipulado) para llegar a compenetrarse en la forma de vida y de pensamiento de esta nueva comunidad, y el catecumenado podía durar varios años para llegar al compromiso bautismal. Aunque había muchas razones que incidían en el crecimiento de la Iglesia primitiva: milagros, sanidades, temor del juicio venidero, exorcismos, etc., «la evidencia de la divinidad de Jesús … era la existencia de las comunidades de aquellos que han sido ayudados». (Orígenes: Contra Celso, III, 33) [29]. La novedad de vida que caracterizaba las comunidades cristianas era la evidencia segura de que Jesús es el Señor, y en medio de un mundo que está sucumbiendo, la vida sigue valiendo la pena porque Dios está haciendo «nuevas todas las cosas».
1. Daniel Ruiz Bueno: Padres apostólicos, Madrid, Católica, 19936, (Biblioteca de Autores Cristianos), pp. 850-852. Cf. también Eduardo Hoornaert: La memoria del pueblo cristiano. Una historia de la Iglesia en los tres primeros siglos, Madrid, Paulinas, 1986, pp. 90-91. 2. Henry Bettenson, ed.: Documents of the Christian Church, Oxford, Oxford University, 19673, p. 4. 3. Daniel Ruiz Bueno: Padres apologetas griegos, Madrid, Católica, 1954, (Biblioteca de Autores Cristianos), pp. 662-663. 4. Alexander Roberts, y James Donaldson, eds.: The Ante-Nicene Fathers, vol. III, Buffalo, The Christian Literature, 1885, p. 17. 5. Citado por Robert Jewett: «A Social Profile of the Early Christians at Rome», Interpretation, vol. XLIII, núm. 3, Julio 1989, pp. 297-298. 6. Padres apostólicos, pp. 1084-1085. 7. Padres apologetas griegos, p. 131. 8. Padres apostólicos, p. 809. 9. Bettenson, op. cit., pp. 3-4. 10. Padres apostólicos, p. 91. 11. Padres apologetas griegos, pp. 258-259. 12. Padres apostólicos, pp. 86-88. 13. Padres apologetas griegos, p. 145. 14. Padres apostólicos, pp. 960-961. 15. Padres apologetas griegos, pp. 195, 258. 16. Padres apologetas griegos, p. 706. 17. Padres apologetas griegos, p. 493. 18. Padres apologetas griegos, pp. 853-854. 19. Alexander Roberts, y James Donaldson, eds.: The Ante-Nicene Fathers, vol. I, Nueva York, Charles Scribner’s Sons, 1899, p. 512. 23. Ibíd., vol. III, pp. 99-100. 25. Christian Frederick Cruse, trad.: The Ecclesiastical History of Eusebius Pamphilus, Grand Rapids, MI, Baker Book House, 1958, p. 265. 26. Robin Lane Fox: Pagans and Christians, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1987, p. 282. 27. Padres apostólicos, pp. 852-853. 28. Padres apologetas griegos, pp. 274-276. 29. Alexander Roberts, y James Donaldson, eds.: The Ante-Nicene Fathers, vol. IV, Buffalo, The Christian Literature, 1885, p. 477. |
||||